 Dejo este espacio para leer comentarios, recibir sugerencias o por qué no, solicitar apoyo de algún material en particular. El blog tiene más de 50 MIL VISITAS reales fuera de los robots, por lo que me gustaría conocer algo de quienes lo visitan y agradecer la confianza . Un fuerte abrazo!!!
Dejo este espacio para leer comentarios, recibir sugerencias o por qué no, solicitar apoyo de algún material en particular. El blog tiene más de 50 MIL VISITAS reales fuera de los robots, por lo que me gustaría conocer algo de quienes lo visitan y agradecer la confianza . Un fuerte abrazo!!!El papel de las mujeres en la antigua Mesopotamia
Josué J. Justel, investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá, y Agnès Garcia-Ventura, de la Universitat de Barcelona, son los editores de la primera obra en español centrada en el papel que tuvieron las mujeres en Próximo Oriente Antiguo, basándose para ello en la manera en que las fuentes cuneiformes las mencionan. Justel y García-Ventura solicitaron a reconocidos expertos, tanto nacionales como internacionales, que contribuyesen con artículos de su área de especialización a la obra.
Como se desprende de las diferentes contribuciones del libro, la sociedad mesopotámica antigua era marcadamente patriarcal. En general, las mujeres quedaban relegadas a un segundo plano y en su nombre muchas veces actuaban el padre, el marido o los hermanos. Por ejemplo, el número de textos en los que se atestigua que una mujer mesopotámica compraba, vendía, realizaba un contrato, etc. es comparativamente muy bajo respecto a las mismas circunstancias aplicadas a los hombres. No obstante, las fuentes reflejan una multitud de situaciones especiales en las que, por una u otra razón, las mujeres disfrutaban de cierta independencia y capacidad de actuación política, jurídica y económica. Los textos cuneiformes nos hablan de mujeres escribas que redactan documentos para diferentes personas, de reinas que gestionan sus propias administraciones, de mujeres que tienen un destacado papel en la composición e interpretación de piezas musicales en la corte, de otras que deciden desheredar a familiares varones porque no las cuidan durante la vejez, etc. Aun siendo excepciones, estos datos suscitan valiosísimas reflexiones en los campos de Historia de las mujeres y en los estudios género. Adicionalmente, se observa que estas sociedades patriarcales tendían, en cualquier caso, a proteger a grupos de población vulnerables, como podían ser las viudas, las divorciadas, las niñas -junto, por supuesto, con personas pobres, enfermos, etc.-.
Varias civilizaciones habitaron la antigua Mesopotamia y las regiones cercanas: sumerios, hititas, babilonios, asirios, etc. En esencia, este marco geográfico se corresponde con los actuales países de Irak, Siria, Israel, Líbano, Turquía y parte de Irán. Estos pueblos tenían en común que, para expresar por escrito sus diferentes lenguas (sumerio, acadio, etc.), emplearon el sistema cuneiforme, que consistía en la impresión de signos abstractos sobre tablillas de barro. La escritura cuneiforme fue empleada desde finales del IV milenio a. C. hasta el siglo I d. C., por lo que estamos hablando de tres mil años de historia durante los que se redactaron, al menos, unos 300.000 textos de diferente naturaleza y que han sido recuperados en diferentes excavaciones arqueológicas.
Las diferentes contribuciones de Las mujeres en el Oriente cuneiforme están divididas en varias secciones temáticas: la vida intelectual y cultural, la vida económica y jurídica, así como la vida política. El libro cuenta además con un completo índice de materias y con una introducción a cargo de los editores, donde se da cuenta de los aspectos historiográficos del tema.
Esta obra constituye, por tanto, una visión sobre la primera civilización que nos ha dejado testimonios escritos, y consecuentemente tiene un valor enorme para cualquier persona que tenga interés en conocer la vida de las mujeres en la Antigüedad.
Referencia bibliográfica:
Josué J. Justel y Angès Garcia-Ventura, eds.: Las mujeres en el Oriente cuneiforme, Servicio de Publicaciones de la UAH: Alcalá de Henares, 2018. 435 pp. ISBN: 978-84-16978-60-1.
El secreto de la vainilla
La vainilla proviene del fruto de una orquídea tropical, la Vanilla planifolia. Originaria de México, era consumida por los pueblos indígenas de la región. Cuando los colonizadores europeos intentaron cultivarla en otras regiones tropicales descubrieron algo que los indígenas ya sabían: la flor de la vainilla solo podía ser fecundada por una abeja nativa, la Melipona.
Pero en 1841, un niño esclavizado de doce años en la isla de Reunión, llamado Edmond Albius, resolvió el enigma. Con una técnica manual de polinización, logró lo que botánicos de medio mundo no habían conseguido: hacer que la vainilla diera fruto fuera de México.
Siguiendo únicamente su intuición, Edmond fue capaz de identificar la antera, donde se produce el polen, y el estigma, donde se produce la fecundación. En la planta de la vainilla estas dos partes están separadas por una estructura llamada rostellum, que hace las veces de tapa, impidiendo que la planta se autopolinice. Con esa información, Edmond pudo emular a las abejas y fecundar las plantas.Y gracias a eso, pronto floreció una gran industria de la vainilla que pervive hasta nuestros días.
Aunque recibió crédito por su descubrimiento, la vida de Edmond Albus no fue especialmente feliz después de su hallazgo. Consiguió la libertad, pero murió pobre y sin participar de los pingües beneficios que entraron a raudales en la isla de Reunión. Podéis leer la historia en más detalle en este artículo (en inglés) en National Geographic.
La ruta de la sed
Escribe Leonel González de León
en Crónica
La frontera entre Perú y Chile,
una de las más cortas de América del Sur, discurre en su porción terrestre por
espacios áridos y desangelados que no dan tregua. En este texto, la experiencia
de atravesarla en bus y a pie se suma a la memoria de una fiebre reciente y al
agobio de la sed, de la intemperie, del silencio.
La enfermedad, como los gastos
inesperados, el antojo de ir al baño en casa ajena o el adiós de la novia para
irse con otro, llega en el peor momento.
El dengue apareció tres días
antes de empezar el viaje que venía organizando desde un año atrás,
aprovechando un lapso libre al final de una maestría.
La ruta que tanto repetí en mi
cuaderno, con tiempos y distancias en mapas impresos en papel, reservas de
vuelo, escalas, traslados terrestres y hospedajes, terminó siendo una letanía
en el delirio de la fiebre. Entre el sueño y la vigilia, sumados al dolor de
músculos y el ardor del roce de la piel contra las sábanas, es lo más cercano
al infierno que he padecido.
Mi madre, mis hermanas, mi novia
y mis colegas del hospital decían que era una imprudencia, que en Perú se
siente morir de sed, que el golpe de calor podría exacerbar la fiebre y tantas
cosas más; nada que un ciclo de cinco días de prednisona, el antiinflamatorio
más potente con efectos extendidos a nivel sistémico, no lograse cortar.
La última noche dudé. Las voces
internas decían “no hubiera comprado el pasaje”, “mejor invertir ese dinero en
otra cosa”, “basta de andar conociendo pueblos”; fue cosa de aferrarme a la
almohada hasta que sonara el despertador, apretar los dientes y darme una ducha
fría para, nuevamente, tomar la carretera.
Ayuno casi total en el vuelo, lo
típico en esta época, sin importar la línea aérea ni las horas a bordo, con
bocadillos deprimentes a precios imposibles y con el agua racionada. La fiebre
fue oportuna esta vez y me hizo dormir de largo. Aterrizar en Lima da la idea
de llegar a una fábrica gigante de galletas: todos los techos, las paredes, los
edificios, los parques y los campos deshabitados son de color ladrillo recién
salido del horno. Juan, compañero de la universidad, me espera a la salida del
aeropuerto. Después de un primer abrazo tras 12 años sin vernos, vamos a su
auto y le pido dos favores: comprar agua y cambiar dólares. Sonríe; no es la
primera vez que un visitante le pide agua con urgencia. Mercado Santa Rosa, muy
cerca de la terminal, para resolver ambos asuntos. Pregunta por mi preferencia
de almuerzo: no tengo ninguna, y mientras yo cuento monedas y billetes, él pide
un ceviche de pescado con leche de tigre y una jarra de chicha morada, elíxir
que no dejaré de beber ni un día en Perú.
Comemos y nos ponemos al día con
las preguntas de rigor tras tantos años, pagamos y, ya anocheciendo, empieza el
desafío de manejar en ese tráfico. Como buena capital latinoamericana, Lima es
caótica y hostil: choferes sacudiendo los brazos, buses frotándose los
cristales unos contra otros sin respetar los semáforos ni los pasos de cebra y
los peatones salvándose como hormigas en un encontronazo entre elefantes.
La última parte me la pierdo. Repliego
el asiento en horizontal hasta hundirme de nuevo en la fiebre por dos horas.
Juan me despierta llegando al hotel, baja mis bultos y se despide. Le faltan
otras dos horas para volver a casa.
Amanecer en Miraflores. El
prejuicio latinoamericano de visitar un país mestizo me sorprende en mi primera
caminata: bulevares amplios a la orilla del mar en una urbe tropical y salsera,
casi Miami o Cartagena. Avanzo entre piezas de Tito Rojas, Tito Nieves, Willie
Rosario, Cheo Feliciano o la India llenándose el pecho con la letra de “Mi
mayor venganza”. Mis ojos siguen los pies sobre sandalias, piernas robustas
color caoba y faldas cortas que se mecen al ritmo de la salsa, eliminando mi
predisposición a ver cholas con sombrero y trenzas largas, faldas típicas hasta
los tobillos y niños sobre sus espaldas
envueltos en mantas tradicionales
Parque del Amor, donde muchas
parejas de cualquier edad y cualquier preferencia de género hacen justicia al
nombre del lugar, en sintonía con la estatua de los amantes sin tapujos que lo
preside. Encuentro con Jaime, con quien he intercambiado correos, en la Casa de
la Literatura Peruana. Vamos por un pisco sour, cóctel patrimonio de la costa
pacífica del continente y que, a estas alturas, no se sabe si es peruano o chileno.
Más allá del origen, a lo largo del viaje pude catar suficientes para definir
con cuál me quedo, aunque no pienso revelarlo. Le consulto sobre autores de su
país difíciles de encontrar; él me recomienda otros y una visita al jirón
Camaná a ver librerías de segunda mano. Jirón por callejón, garúa por neblina,
he ido o he visto en vez de fui o vi, pasado perfecto por pasado simple, como
si la acción permaneciera en desarrollo, rasgos que delatan el habla peruana.
Llegada a Cusco, 20 horas de bus,
4.000 metros cordillera arriba. Falta de aire al caminar. Salchipapas desayuno,
almuerzo y cena, combustible barato para las piernas. Turismo global entre
montañas. Plazas imperiales, rebelión ante el opresor, Tupac Amaru va y viene
entre pasillos de piedra haciendo sentir emoción, tristeza y rabia al mismo
tiempo. “Y no podrán matarnos”.
Machu Picchu. Más montaña, ahora
en tren, bordeando el río Urubamba; más salchipapas, más turismo, más piedra.
Amistades que nacen sobre los rieles, facilitadas por el cannabis y el alcohol,
romances y despedidas de soltera en tierra de nadie sin fotos ni llamadas ni
registro de ningún tipo.
Hay dos opciones para recorrer el
sitio: tener mucha pierna o tener mucha plata. La primera, caminar dos horas de
la hidroeléctrica a Aguas Calientes (Machu Picchu pueblo) y dos horas más,
montaña arriba, hasta las ruinas; la segunda es pagar los traslados, en tren
primero y autobús después, para llegar arriba sin transpirar más de la cuenta y
hacerse la foto para Instagram. Cusco-Arequipa, otro día en bus. Las rutas
latinoamericanas, anárquicas y a veces suicidas sin importar el país ni la
ciudad de salida o de llegada, dan lo mismo. Más calor a cada kilómetro, el
aire escasea hacia el sur.
El sillar, piedra blanca y
porosa, materia prima para las paredes en el centro de Arequipa, absorbe la luz
del sol sin nubes que se le opongan y la convierte en sed, que empieza a ser la
sensación predominante.
Caminata por el centro, puente
Bolognesi. Menú a siete soles, poco más de dos dólares, la mejor comida hasta
ahora: sopa de verduras, volcán de merluza, paila de frijoles blancos con arroz
y papas (ya no salchipapas, demasiadas en Cusco), chicha morada a libre
demanda, té de coca y postre de frutas en miel.
A pocos pasos del comedor, una
librería de segunda mano, amenaza para el que pretende viajar ligero. Ojeo
apretando los dedos para no husmear más allá de lo que mi mochila puede alojar,
tentado por autores imposibles de encontrar en mi país. Eludo lo que puedo
hasta que doy con dos tomos de tapa dura, ediciones del diario El Comercio,
como si fueran los dos lados del corazón peruano que late dolorido en sus
lectores: una antología de Julio Ramón Ribeyro y otra de César Vallejo.
Mario Vargas Llosa, el arequipeño
más célebre, pero que nunca tuvo mayor relación con su ciudad natal y apenas le
donó parte de su biblioteca, los conecta a ambos con el dolor por su país,
Ribeyro en la narrativa y Vallejo en la poesía: basta cotejar dos textos, Los
gallinazos sin plumas del primero y Paco Yunque del segundo, para sentir la
herida infantil de todo el continente.
Vargas Llosa, decíamos. Visita
obligada a su casa natal en el 101 de la avenida Parra, con jardín amplio
acorde al abolengo de sus ancestros, escalera elegante y salones divididos con
puertas de madera fina. La biblioteca está en la plaza, lejos de aquí, apenas
hay estampas promocionales de giras y una sala de video en la que se proyectan
entrevistas que recrean las principales vivencias, tanto suyas como de sus
personajes: los cadetes del Leoncio Prado, Santiago Zavala, Pedro Camacho, las
servidoras de La Casa Verde y las vecinas que quieren acabar con ellas.
Más allá de cualquier debate
sobre Vargas Llosa, insisto en su valentía para jugarse todas las cartas por
una carrera de escritura en un continente que, casi un siglo después, sigue
siendo hostil para cualquiera con vocación de artista, para no resignarse a ser
un profesional enamorado de la literatura, sino un escritor de verdad.
Hotel desastre en Arequipa. El
aire acondicionado falla, además de gotear al lado de la cama, y el baño
resulta inmundo. Planeaba pasar tres noches aquí y hacer base para visitar el
volcán Misti y el cañón del Colca, pero una es suficiente. Salgo a primera hora
hacia Tacna, la última ciudad de Perú, desesperado por la sed y buscando un
aire menos hostil.
Hay amenaza de cierre en la
frontera con Chile, a 400 kilómetros, con salidas irregulares. El único bus
confirmado se ha vendido completo, con baldes volcados en el pasillo para ser
usados como asientos. Consigo el último pasaje.
Partimos a las diez, estimamos
seis horas para llegar. Dejo divagar la mirada por la ventana y empiezo a
sentir el peso de diez días sin ver verde, algo muy duro para alguien que ha
nacido entre bosques y montañas. Dormito hasta que el ayudante del chofer
anuncia problemas con el sistema eléctrico y la desconexión del aire
acondicionado, el único aliento contra los 40 o quizás más grados Celsius que
se perciben afuera.
Apenas termina el aviso, varios
niños de pecho lloran y el olor de sus pañales embarrados se hace sentir;
debido al fallo eléctrico el baño del vehículo está clausurado y las ventanas
son selladas, así que no se puede lanzarlos fuera.
Deben ser las dos de la tarde
cuando el bus se detiene en mitad de la nada, con orden de bajar: el
cortocircuito impide continuar. Busco dónde hacer pipí, un árbol cualquiera. No
hay. Decido aguantar.
Libros del desierto, empezando
con la Biblia; desde la expulsión de Adán y Eva, y luego los 40 años de Moisés
y su pueblo errando, bajo el peso intimidante de un suelo sin caminos, un
horizonte sin árboles y un cielo sin nubes, ambiente propicio para generar a
los monoteísmos más potentes de la historia: el judaísmo a través de Moisés, el
islam con Mahoma y el cristianismo, todas doctrinas de origen semita obligadas
a doblar las rodillas ante un clima inclemente.
Más modernos y más “ligeros”:
Annemarie Schwarzenbach y Muerte en Persia, Paul Bowles en El cielo protector,
Dino Buzzati y El desierto de los tártaros, todos alrededor de 1940, década
agria ante el futuro yermo tras la Segunda Guerra Mundial, cuyo espíritu se
resume en El extranjero, de Albert Camus, que coincide en época y cuyo
argumento también explota con Meursault desesperado entre el sol y la arena
ardiente. Más reciente, el recorrido doloroso del británico William Atkins por
lugares áridos del planeta, entre los que no está este.
Otro autor ineludible es Charles
M. Doughty, con su Viajes por Arabia desierta, publicado en 1888 y merecedor de
elogios casi de inmediato. Más allá de describir el horizonte inabarcable y las
noches estrelladas, Doughty da en el clavo que suelen fallar muchos viajeros
insertando diálogos con la gente que va encontrando mientras describe el modo
de vida local, ya sean las maniobras para instalar o recoger las caravanas, los
hábitos alimentarios o el funcionamiento de las servidoras en los harenes y
cómo van atendiendo a los patrones al tiempo que son madres de los niños que,
inevitablemente, surgen allí, detalles que distinguen al simple descriptor de
paisajes o al narrador ombliguista del verdadero autor de viajes.
Dos horas a orillas del asfalto.
Planicie absoluta alrededor, rocas y dunas sin variación de color, tampoco un
arbusto o un chirivisco en el que acogerse unos minutos. Tierra abierta, no hay
tregua al calor ni a la fatiga. De un sopapo bebo el agua que tenía racionada
para el día y siento más deseos de orinar. Sigo buscando un árbol para la vista
y para cubrirme. Tampoco se ve un horizonte, se agotan las posibilidades de la
imaginación.
Sin lugar para mear, me giro de
espaldas y dejo caer el chorro que la tierra no sabe atesorar, borrándolo en tres
segundos. La inexistencia de cualquier rastro vital, energía que consume
cualquier forma de vida apenas en minutos, a lo sumo en horas-
Lo único esperable es que el
viento acumulado por años y siglos degrade a las montañas a rocas, a las rocas
en piedras, a las piedras en piedras menores y luego en arena hasta polvo,
garantía final para eliminar cualquier rastro de vida y así confirmar que aquí
nunca hubo ni habrá posibilidad ni de agua ni de verde.
La sed, necesaria para el
equilibrio del organismo por un mecanismo que integra cerebro, riñones, corazón
y pulmones, se convierte acá en un castigo. T. E. Lawrence, otro autor
ineludible del desierto y admirador ferviente de Doughty, la consideraba “una
dolencia activa, cuya agonía no era larga, pero sí muy dolorosa”.
La degradación progresiva del
terreno se extiende al individuo, triturando a través de la boca seca y los
ojos hundidos, desmoronando cualquier ánimo.
Triturar, degradar, desintegrar,
desmoronar, derrumbar. Todos, excepto uno, verbos que empiezan con de de
desierto.
Veo una roca. Voy por ella para
sentarme y, según me acerco, descubro que el desierto es engañoso: lo que se ve
a mano se aleja, haciendo flexibles el tiempo y la distancia. Camino media hora
y la roca, que parecía estar a pocos pasos, no aparece; dudo de si en verdad la
vi o es una alucinación por el golpe de calor.
Cuatro de la tarde. Tras varias
horas, el bus funciona otra vez. Abordamos y seguimos directo para llegar,
hacia las siete, a Santa Rosa, puesto fronterizo peruano. Hago la fila, sello
el pasaporte y salgo, transitando la zona intermedia para llegar al puesto
Chacalluta, del lado chileno. Papeleo sin demora, entro sin complicación, doy
dos pasos y confirmo la amenaza: bloqueo de ruta por protesta de camioneros que
rechazan el cobro de multas acumuladas. Caminata sobre la cinta gris de asfalto
que rompe la monotonía ocre para llegar a Arica, la primera ciudad del norte
chileno. Nadie sabe cuánto tomará llegar al punto en que ya circulen los
vehículos. Dos horas, dicen los más optimistas, quizás tres o cuatro. Avanzo
con mi mochila a cuestas y el último reflejo del sol me deja ver un rótulo
verde a la derecha de la pista: “R-5, km 2090”.
Dos mil noventa kilómetros hasta
el Palacio de la Moneda, en el centro de Santiago. ¿Alguien en estos tiempos y
con ese clima ha caminado esa distancia?
Avanzo y se hace de noche. Me
paso el bulto para adelante de a ratos, otras veces lo bajo al suelo y me
siento encima, maniobras mochileras para estirar la espalda, las piernas y el
corazón en los tramos más cansados.
Camino cerca de una pareja de
estadounidenses de Texas, sucursal del infierno en Norteamérica; nada de esto
les sorprende. Me convidan galletas de sal, como si no hubiera suficiente en el
ambiente. Acepto, herido por el hambre, sin agua para bajarlas ni ventas en
muchos kilómetros Primera noche en Chile, bajo el espectáculo del cielo
estrellado. Según oscurece, aprendo cuán helado puede ser el desierto, a pesar
de haberme tostado un par de horas antes. Protestas en la carretera, tensión al
sur y al norte del continente. No es el único conflicto compartido; pasa igual
con el trabajo infantil, el desempleo, la política clientelar, problemas
comunes que requieren soluciones comunes. Mientras, seguimos luchando por salir
adelante, cada uno por su cuenta, de espaldas uno contra otro.
Nueve de la noche, noche cerrada.
La falta de sombra se convierte en desamparo contra el viento, que puede
rebasar los 100 kilómetros por hora, arrastrando vehículos, casas, y no digamos
caminantes. Para una idea, las dunas, manifestación máxima del viento
desértico, pueden elevarse hoy en un sitio y en una noche borrarse para
aparecer donde no había nada.
Heródoto cuenta, en el libro III
de su Historia, cómo Cambises, rey guerrero, tuvo la destrucción de los
egipcios como campaña permanente, enviando expediciones para acabar con ellos.
Nunca lo logró, ya fuera por la lluvia en Tebas o por la mayor resistencia de
los cráneos egipcios, atribuible, según el texto, al hábito de rasurarse la
cabeza y tener mayor temple por la exposición directa a los rayos de sol. El
episodio más delirante del relato es la desaparición de 50.000 soldados
digeridos por la arena. Heródoto lo menciona de prisa y ha sido tema de debate
entre historiadores modernos, que no terminan de definir si, en efecto, una
tormenta acabó con ellos o si el mismo Cambises creó el mito para justificar
otra derrota. Poco después, enloqueció y mató con sus propias manos a Apis, un
becerro divino, y luego a su hermano y a su esposa, antes de suicidarse
Olvidar el reloj y no medir el
tiempo, maniobra de supervivencia. Después de un par de horas llegamos al punto
habilitado a los vehículos. Hago otra fila por un taxi hacia la terminal de
Arica para tomar, a medianoche, el bus hacia Antofagasta, 700 kilómetros más.
Abordo la primera carcacha que me hace cupo con mi mochila grande, la mediana y
el bolso lateral sobre las piernas.
Llego a la terminal 20 minutos
antes de la salida, lo justo para un bocado. Compro un botellón de agua sin gas
y, después de sacarme de la espalda la mochila, me acerco al primer kiosco. Un
cartel anuncia los sándwiches, todos con nombres desconocidos. Avanzo en la
fila, releo y cuando llego al mostrador, la mujer me pregunta cuál quiero. No
lo sé. Nota mi extrañeza y golpea el mostrador. Pregunto qué es un Aliado, un
Completo, un Barros Luco, un Barros Jarpa o un Chacarero. La mujer se
impacienta, bufa, se limpia la garganta, reseca tras todo el día trabajando
bajo el aire acondicionado, y grita: “Weón, teníh que escoger qué vai a pedir
antes de hacer la fila. ¿Quién sigue?”
Doy un paso al costado mientras
la fila avanza. Por la espalda me aborda un tipo cuyo acento no es chileno para
explicarme, uno por uno, qué contiene cada sándwich. Agradezco el gesto, aunque
a estas alturas cualquiera será bueno. Vuelvo a la fila, pido el primero y el
segundo de la lista, pago y, mientras caminamos hacia la puerta de abordaje, el
hombre me cuenta que es ingeniero industrial originario de Medellín, que lleva
un año trabajando en las minas de Antofagasta, a donde los chilenos no quieren
ir, y que está haciendo trámites para traer a su esposa y su hijo.
Despierto en algún punto de la
ruta al sur, paralela al Pacífico, que por momentos se deja ver, lo que
refresca un poco la mente.
Iquique, Puerto Patillos,
Quillagua, Quillagüita y Marielena, paradas intermedias que congelan el alma en
medio del calor por su espíritu fantasma. Pongo los pies en la tierra afuera
del bus, deseando tocar el mar como un alivio efímero para el cuerpo, cada vez
más reseco. En cambio, esas caminatas de diez minutos alrededor de la estación
me doblegan ante otro golpe ineludible: el silencio.
La falta de vida es falta de
ruido. Silencio inmenso sin que nada pueda romperlo, ya sea un aullido animal,
un árbol que se raja o una caída de agua, ni nada que devuelva el eco de la voz
o una palmada; es incluso más hiriente que el dolor de espalda y las nalgas
dormidas tras tantísimas horas de viaje. El grito del silencio es desesperante,
su constancia aturde al transmitir tanto diciendo nada, derrumbando más al que
transita por acá. El desierto seguirá tragándose a todos los que se vean
obligados a cruzarlo para salvar su vida, aunque puedan perderla acá sin
registro de haber existido alguna vez
Yo, por dicha, ando de paso y por
gusto propio, con un destino definido, con papeles en regla y con la
posibilidad de comprar agua helada. ¿Qué pasa con los migrantes ilegales que
huyen de sus países, colombianos, venezolanos y bolivianos atravesando este
desierto, hacia el sur, o los centroamericanos en Sonora, hacia Estados Unidos,
sometiéndose a experiencias extremas, atravesando el vacío hacia otra zona
todavía más vacía? ¿Existe la esperanza en un lugar donde no hay límites ni
fronteras ni vale la pena medir el tiempo?
Mediodía, todavía lejos de
Antofagasta. Van 48 horas sin una sombra natural. Más al sur, más hiriente es
el sol con su luz salada, sin nada que se le interponga, tatuando su rastro
sobre la piel, ulcerándola y llegando hasta el hueso.
Abundan los altares fúnebres a
orillas de la ruta, pequeñas capillas de cemento con una reja que protege fotos
y velas en el interior, coronadas con una cruz. Ignoro si son muertos chilenos
que trabajaban por aquí o, quizás en mayor número, migrantes de países vecinos
camino a Santiago.
Hace rato hablaba de los
problemas comunes en las sociedades latinoamericanas y la suma de tramos y días
en bus me hace detectar otra problemática grave, casi insoportable para el
viajero: el mal gusto para seleccionar películas en las rutas largas. El patrón
violento y comercial fabricado en el segmento más bajo de Hollywood es una
constante: cazadores de brujas, exorcismos, disputas entre cárteles,
francotiradores o militares retirados que retoman las armas para rescatar un
avión o un crucero secuestrado por terroristas rusos o árabes. Esta vez me topo
con una maratón de Steven Seagal, montaña de músculos y de piruetas de defensa
personal con un título imperdible de los años noventa: Marcado por la muerte.
Muy oportuno en medio del desierto.
Leonel González de León (La
Antigua, 1982) es médico y escritor, colaborador habitual de Lento y la diaria.
Este texto —un fragmento inconcluso de algo que sigue hasta el sur de Chile— es
parte de un proyecto de libro de viajes por América del Sur que sigue a Los
frutos no se acaban. Viajes por Guatemala, de próxima aparición.
Donde el mapa no
alcanza
Escribe Franca Levin en Crónica
“En África, muchas fronteras
fueron trazadas sin ojos ni oídos”, dice Franca Levin, una viajera y cronista
uruguaya que se lanzó a la aventura de cruzar el continente bordeando el océano
Atlántico. Su objetivo: llegar a Sudáfrica mientras narra y fotografía sus
peripecias y a las culturas que va conociendo. En esta crónica para Lento
escribe sobre Senegal y las distintas etnias que conviven allí. África no es un
país. Lo dicen los ensayos, lo sostienen los mapas, lo repiten hasta el
cansancio sus habitantes. Sin embargo, desde lejos se ha construido una imagen
reduccionista, homogénea y lista para ser explicada en cinco líneas de puro
estigma.
Para desarmar los clichés
—guerrilleros rebeldes, enfermedades y niños de vientre inflado, entre los más
gastados— hace falta afinar la mirada sobre un continente acostumbrado al
desdén. Y enfocarse no sólo en su diversidad, sino también en su profunda
fragmentación.
En su libro África no es un país,
el escritor nigeriano Dipo Faloyin menciona que, aunque sólo 30% de las
fronteras del mundo se encuentran allí, el continente concentra 60% de las
disputas territoriales elevadas a la Corte Internacional de Justicia. La
colonización europea separó comunidades con líneas arbitrarias como si se
tratara de un juego de mesa sin nombres propios. Muchos de esos trazos
permanecen abiertos aún hoy.
Entender África es inabarcable.
Por eso, en este texto me detengo en un caso particular: Senegal. Forma parte
de un viaje que empezó en Marruecos y avanza hacia el sur bajo la tutela del
océano Atlántico, un intento por desentrañar las capas, las texturas y las
fisuras que atraviesan el continente y rara vez nos llegan al Río de la Plata.
Hice todos los deberes. Dos meses
antes había tramitado con la embajada de Senegal en Brasil el permiso para
entrar al país. Investigué cuál era el paso más amigable para extranjeros y
salí a las siete de la mañana desde Nuakchot, la capital de Mauritania.
Ese día entendí que los policías
fronterizos senegaleses no se caracterizan por querer resolver problemas. El
documento que llevaba impreso fue ignorado sin mayores explicaciones: según
ellos, no valía nada. Volví a Nuakchot pateando piedritas, con la misión de
conseguir una visa estampada en el pasaporte. Un uruguayo que había intentado
lo mismo un año antes me advirtió que el trámite era difícil e incierto.
Recién tres semanas después volví
al puesto fronterizo con la visa correcta y el deseo inútil de encontrar a un
oficial distinto en el puesto de control. De todos modos, y más allá de alguna
chicana que lo divirtió mientras me tomaba las huellas digitales, esta vez pude
pasar al otro lado de la reja.
Para entrar a Senegal desde Mauritania hay que cruzar el río que da nombre al país. A diferencia de otras fronteras africanas trazadas con regla sobre mapas coloniales de dudosa rigurosidad, el río Senegal ofrece un límite claro, aunque no por eso menos conflictivo.
Vista de Dakar desde la isla de
Gorea, donde funcionaba el principal centro de comercio de esclavos en Senegal
y el más cercano de África al continente americano.
Vista de Dakar desde la isla de
Gorea, donde funcionaba el principal centro de comercio de esclavos en Senegal
y el más cercano de África al continente americano.
Las capitales me abruman. Suelo
culpar al síndrome de país chico: Dakar tiene más población que todo Uruguay.
Aunque está lejos del vértigo de otras ciudades que conocí —y supe maravillarme
con el encanto de su caos—, esta vez me fui rápido. No quería darle tiempo al
pavo real para que desplegara sus plumas. Un día fue suficiente para resolver
trámites, viajar en un metrobús moderno, perderme en laberintos de ferias
coloridas y entrar a un museo con buenas reseñas en Google Maps.
La isla de Gorea está a tres
kilómetros de Dakar, apenas 20 minutos en un ferry que cruza varias veces al
día. Podría ser un paseo más para el turista exigente, pero se sintió como un
viaje en el tiempo. Calles adoquinadas, casas coloniales que me recordaron
algunos barrios viejos de América Latina y, al mismo tiempo, el eco más
resonante de la esclavitud a través del Atlántico.
Convertida en museo y espacio de
memoria, la Casa de los Esclavos fue un punto neurálgico en el tráfico de
personas desde África Occidental hacia el Caribe, Estados Unidos y Brasil. Se
estima que más de 30.000 africanos fueron vendidos allí, hacinados previamente
en pequeñísimas habitaciones de piedra, junto a un pasillo estrecho que
desemboca directamente en el océano. Sin intención de perder el tiempo en eufemismos,
a esa abertura la llamaron Puerta del No Retorno.
El nombre País Bassari confunde.
Al principio pensé que se trataba de un territorio con aspiraciones
independentistas, pero esa no parece ser una batalla en la agenda. Es una
región al sureste de Senegal, arrinconada contra la frontera con Guinea y
habitada por dos de las minorías étnicas más singulares del país: los bedik y
los bassari, quienes dejaron trascender el nombre para abarcar algo más que lo
suyo.
Mujeres lavando ropa en la aldea
Ibel. Cargan varios baldes con agua hacia un árbol de mango que dé sombra y
están varias horas ahí.
Mujeres lavando ropa en la aldea
Ibel. Cargan varios baldes con agua hacia un árbol de mango que dé sombra y
están varias horas ahí.
Bajar del ómnibus nuevo, limpio y
con aire acondicionado en pleno mediodía fue como abrir la puerta de un horno
industrial. Según mi celular, la temperatura era de 41 grados, aunque parecía
una sucursal del infierno con techo de chapa. Dos mujeres se abanicaban con
furia desesperada, como si quisieran espantar el calor a fuerza de insistencia.
Me pregunté si sólo yo estaba sufriendo el impacto, pero hasta mi anfitrión
resoplaba cada cinco segundos, librando su propia batalla contra un enemigo
invisible.
Seydou sonreía ancho y constante,
como si su energía vital dependiera de absorber los rayos UV con los dientes.
Es de la etnia peul, como todos en Ibel, un pueblo musulmán sobre la única ruta
que da forma a País Bassari. Vive con su mujer, dos hijos y sus padres. Por
esos días también se alojaban en su casa su hermana y sus sobrinos. Las casas
tradicionales son cabañas circulares de barro con techos de paja desperdigadas
como islas sobre la tierra seca. La cocina está aparte y el baño es apenas un
hueco en el suelo escondido tras una cerca de paja.
Durante el día, el calor abrazaba
hasta sofocar, incluso bajo la sombra generosa del árbol de mango. A la noche,
la brisa minúscula no lograba colarse en una cabaña sin ventanas. Saqué el
colchón para afuera. No había mosquitos que arruinaran el placer de contar
estrellas hasta quedarme dormida.
En Ibel viven unas 1.000
personas. Hay una escuela primaria con un gran logo de Unicef gastado por el
sol y los años —“lo único que hacen es pintar paredes”, me dijo Seydou cuando
pasamos por la puerta— y una escuela secundaria a la que sólo llegan unos
pocos. Cada terreno familiar repetía una disposición similar a la que había
visto en la casa de Seydou, con alambres o cercos marcando discretamente la
propiedad. No había trancas y, en muchas ocasiones, ni siquiera puertas. Los
niños correteaban entre predios, vacas y cabras que buscaban refugio en sombras
minúsculas.
Era el final de la temporada seca
y el amarillo gobernaba el horizonte. Los baobabs, árboles míticos de Senegal,
se alzaban como esqueletos retorcidos y grises. Las mujeres cargaban baldes
rebosantes en la cabeza desde los pozos comunes porque hacía rato que se había
acabado el agua de lluvia. Un cerro de 400 metros rompía la monotonía. Irrumpía
de golpe, como el chichón en la frente de un niño hiperactivo.
Subir el cerro Iwol no es un
paseo pintoresco ni un desafío deportivo: es atravesar una frontera invisible.
En la cima hay una aldea de la etnia bedik en la que vive un puñado de familias
en —aún más pequeñas— cabañas de barro y paja. Comen lo que cultivan en una
granja comunitaria y dependen de unos pocos paneles solares para cargar algunos
teléfonos que los conectan con el mundo exterior.
Mientras en Ibel se habla peul,
en la cima de ese cerro se escucha bedik o mandinga. Abajo son musulmanes; en
Iwol son animistas e incluso hay algunos cristianos. Tienen una iglesia
circular con banquitos de madera en la que celebran misas los domingos.
Mientras en el valle ayunan durante el Ramadán,1 en la aldea de arriba las
mujeres pelan maní junto a un cartel del almacén que promete Coca, Fanta y
cerveza.
Los bedik llegaron a la cima de
los cerros escapando de las guerras tribales en el Imperio de Mali, entre los
siglos XIII y XV. Históricamente animistas, rechazaban la islamización y huyeron
en busca de tierras seguras. Cuatro familias llegaron juntas y fundaron la
aldea Iwol. La altura del cerro les daba cierta protección, pero por precaución
salían a buscar comida únicamente de noche. El cerro se transformó en refugio y
trinchera frente a quienes los amenazaban. Un borde, un escondite. Un mundo
aparte.
Apenas recuperé el aliento,
empecé a recorrer el pueblo. Algunas mujeres extendían paños en el piso para
dar la bienvenida y ofrecer artesanías. Los collares y las pulseras con carozos
de fruta o piedritas del entorno perdieron la pulseada frente a las mostacillas
chinas que compran en la ciudad más cercana. También los piercings
tradicionales que usan las mujeres al llegar a una edad madura cambiaron de
formato. Antes se perforaban la nariz con espinas de puercoespín y ahora usan
los palitos de chupetín que algunos visitantes llevan de regalo a los niños de
la aldea.
Junto a la casa del jefe, un
quincho con techo de paja a dos aguas daba sombra a quienes se atrevían al sol
del mediodía. Contra una columna, un papel escrito en francés con letra cursiva
de maestra decía: “En Iwol viven 618 personas...”. El deterioro amarillento
sugería que no lo actualizaban con cada nacimiento o muerte, pero me llamó la
atención la especificidad del número. Para una tribu que batalla por la
supervivencia, cada vida carga con la responsabilidad de sostener mucho más que
a sí misma.
A simple vista, era difícil
entender cómo se distribuían las casas. No vi cercos ni divisiones claras entre
los terrenos. Tampoco cocinas. En algún claro se amontonaban las ollas junto al
fogón. No había calles ni caminos definidos, sino que se zigzagueaba entre
construcciones, fogones y vasijas de barro para conservar el agua lo más fresca
posible.
Lo que sí vi fueron mujeres
trabajando: cargaban agua en la cabeza, amasaban arcilla, pelaban maní, hilaban
algodón, armaban collares, cocinaban para toda la familia, lavaban ropa,
regaban la huerta. Muchas con bebés atados en la espalda. Los hombres fumaban
un cigarro a la sombra de un gran árbol mientras esperaban días —tal vez
semanas— para reiniciar las tareas en el campo.
Tanto en esa aldea bedik como en
Ibel y en el territorio bassari que visité unos días después, Seydou fue mi
traductor. Con su sonrisa ancha y una remera del Che Guevara pintada a mano,
habla ocho idiomas. La diversidad étnica de Senegal es una máquina de producir
políglotas, aunque no tengan perfil en LinkedIn.
Viajar desde el País Bassari
hacia Ziguinchor, la capital de la región sureña de Casamanza, fue una odisea:
dos días enteros y tres vehículos para una distancia similar a la que hay entre
Montevideo y Artigas.
La forma más extendida —y lenta—
para moverse por el país son los sept-places: autos de los años ochenta, en su
mayoría Peugeot 504 con dos filas de asientos traseros, que salen cuando se
completan los cupos. Aunque supuestamente se venden siete asientos, siempre hay
lugar para alguien más si se pone voluntad. No sólo desafían las leyes de la
física rodando por calles de tierra a 70 kilómetros por hora con un tetris de
equipaje apilado en el techo, sino —especialmente— la paciencia y el estado de
ánimo de sus tripulantes.
Los dos primeros tramos
transcurrieron sin demasiados contratiempos, pero apenas empezó el tercero, el
auto frenó al costado de la ruta. Un oficial se acercó y nos pidió los
documentos. En esas situaciones intento imitar lo que hacen los demás
pasajeros, así que bajé del auto y los seguí hasta una casa antigua con un
cartel que decía “policía fronteriza” escrito a mano en la pared.
Un oficial le entregó los papeles
en una ventanilla a un policía malhumorado que intentaba dispersar a la
multitud a fuerza de gritos y amenazas. Mi confusión era total: ¿por qué
policía fronteriza si no estaba cruzando ninguna frontera? Anotó los datos en
una planilla y empezó a llamar a los titulares por su nombre. Algunos tuvieron
que pagar 5.000 CFA (unos ocho euros), quién sabe a cuento de qué. A mí me
devolvieron el pasaporte sin marcas ni coimas.
El viejo Peugeot cantó flor
apenas salimos del control policial. Bajo la sombra de un árbol, cuatro hombres
y seis herramientas improvisaron un taller tan rudimentario como inútil. Una
hora después apareció un reemplazo igual de destartalado que el anterior.
Los controles fronterizos se
repitieron cuatro veces más, pero ya sin el efecto sorpresa. Bajarse del auto,
entregar el pasaporte, esperar a que anotaran los datos en una planilla y
sonreír con cara de yo no fui, una danza protocolar que aprendí a bailar en el
segundo intento. El sol de la tarde me pegaba de lleno en el primer asiento del
sept-place, pero era el costo a pagar por el privilegio de estirar las piernas.
Por la ventanilla, el amarillo árido de la Senegal profunda se deshacía en un
verde frondoso, campos de arroz y promesas de aire costero.
Entrar a Casamanza es adentrarse
en uno de los conflictos menos conocidos del África contemporánea. Una “guerra
civil de baja intensidad”, dice la primera búsqueda en internet, que desde 1982
se ha cobrado más de 5.000 vidas, 60.000 desplazados y al menos 200 pueblos
abandonados. Aunque en febrero de este 2025 se firmó un nuevo acuerdo entre el
gobierno senegalés y las Fuerzas Democráticas de Casamanza, nadie se atreve a
decir que la paz sea definitiva.
Senegal fue principalmente
colonia francesa, pero su interior también conoció influencias portuguesas y
británicas. El efecto más evidente de ese pasado fragmentado es la República de
Gambia, el país más pequeño de África continental, antigua colonia británica
convertida en un corredor fluvial que partió Senegal en dos.
Al sur de Gambia y aislada del
resto del país queda Casamanza. Las diferencias no son sólo geográficas o
económicas —su clima húmedo la convirtió en el granero del país—; son, sobre
todo, culturales.
En Senegal los diola —o jola— son
una minoría étnica, pero esa proporción se invierte al llegar a tierras
sureñas. Una vez más, las fronteras administrativas revelan su fragilidad
frente a comunidades originarias separadas por líneas en un mapa. Los diola se
reparten entre Gambia, Guinea-Bisáu y Casamanza, con su corazón cultural en la
ribera del río que da nombre a esta región y la ciudad Usui.
Ahí vive el rey diola, junto a
sus cuatro esposas y 17 hijos. Visitarlo como extranjera es posible, aunque la
identidad de la región no se revela en una charla de cortesía —traductor
mediante— en un patio cercado por vallas tan altas que no dejan ver qué hay del
otro lado. Sin embargo, una mañana que prometía ser tranquila en el albergue,
recibí una invitación inesperada: una ceremonia de iniciación en un pueblo
cercano.
Después de 20 minutos por la ruta
asfaltada, la moto se desvió y empezó a maniobrar por senderos estrechos.
Patios vacíos con ropa tendida, fogones con apenas el humo tímido de algún tronco
impertinente y casonas sin el eco habitual de las corridas infantiles. Las
voces de mi cabeza empezaron a inquietarse: “¿A dónde me están llevando? Acá no
hay nadie”. Sólo cuando vi a la multitud reunida bajo una gran sombra pude
escuchar el retumbar de los tambores. Estaban todos ahí.
En las etnias animistas, las
ceremonias de iniciación son el rito de pasaje a la vida adulta. Sólo después
de atravesar ese umbral los varones pueden casarse y formar una familia. Aunque
comparten rasgos con los rituales bedik o bassari, los diola tienen sus propios
tiempos y tradiciones. En este pueblo, la última celebración había sido en
2017. En otros, pueden pasar hasta 30 años entre un rito y el siguiente.
Carretera que le da forma al País
Bassari. Todas las aldeas se esparcen al costado de la única ruta asfaltada de
la región. Carretera que le da forma al País Bassari. Todas las aldeas se
esparcen al costado de la única ruta asfaltada de la región.
La plaza era el corazón de la
ceremonia, con árboles ancestrales y una estructura de paja en el centro desde
donde los tambores marcaban el paso. Alrededor, cientos de hombres bailaban con
el torso desnudo sacudiendo machetes y cuchillos. Era un desfile circular con
los iniciados abriendo la fila, seguidos por adolescentes y niños que deberán
templar la paciencia hasta que les llegue su turno. Las mujeres acompañaban
caminando al costado, rociándolos con maní, caramelos y un talco que los teñía
de cierta épica guerrera. Algunas también golpeaban el piso con ramas de
palmera para limpiar el espacio de malos espíritus. Cada tanto las bombas de
estruendo dejaban vibrando los tímpanos y sacudían hasta las raíces más
antiguas.
Una. Diez. Cuarenta veces vi
pasar las mismas caras en ese desfile sin pausas, sin cortes, sin silencios. Al
día siguiente, los iniciados acamparán en el bosque por una semana —previa
circuncisión obligatoria— para aprender de los mayores sobre el éxito de un
matrimonio, la satisfacción de una mujer y otros secretos celosamente guardados
de su tradición. Volverán siete días después, con las heridas cicatrizadas y
convertidos en buenos hombres diola.
A pocos kilómetros de ahí, en una
mezquita de pueblo chico, se celebraba el final del Ramadán. En África, muchas
fronteras fueron trazadas sin ojos ni oídos y siguen sin entender a quienes las
habitan. Pero hay otras, más sutiles, que no figuran en ningún mapa. Basta
cruzar un río, subir un cerro, adentrarse en un bosque o caminar hasta un
pueblo vecino para entrar en otro mundo. Tan suyo. Tan propio.
Las mujeres de la Edad del Bronce ya cargaban grandes pesos sobre la cabeza
Durante generaciones, las imágenes más comunes de trabajo físico desde la prehistoria han estado dominadas por representaciones de hombres. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Journal of Anthropological Archaeology desmonta esta visión tan centrada en lo masculino. Hace más de 3.500 años las mujeres nubias de la cultura de Kerma (2500-1500 a. C.), en el norte del actual Sudán, cargaban a diario objetos de gran peso, a veces incluso niños y niñas, sobre la cabeza. Estas mujeres utilizaban técnicas transmitidas durante generaciones, como el uso de tumplines, correas sujetas a la cabeza.
El trabajo, liderado por los investigadores Jared Carballo, del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la UAB y también adscrito a la Universidad de Leiden (Países Bajos), y Uroš Matić, de la Universidad de Duisburg-Essen (Alemania), combina el análisis antropológico de restos óseos con estudios etnográficos e iconográficos de distintas culturas africanas y mediterráneas, incluyendo las representaciones de mujeres de la cultura nubia en tumbas egipcias. Todo ello con el objetivo de comprender de qué forma el trabajo cotidiano moldeó el cuerpo y cómo las tareas de carga se distribuyeron entre hombres y mujeres.
El estudio de 30 esqueletos humanos (14 mujeres y 16 hombres) enterrados en el yacimiento de la Edad del Bronce de Abu Fátima, situado cerca de Kerma, la capital del reino de Nubia (también llamado Kush y rival del antiguo Egipto), ha revelado diferencias significativas según el sexo, gracias al material aportado por las excavaciones de la misión sudanés-americana dirigida por Sarah A. Schrader y Stuart T. Smith, coautores de la investigación. Mientras los varones presentaban señales de esfuerzo en hombros y brazos principalmente del lado derecho, probablemente por cargar peso en el hombro, las mujeres mostraban modificaciones esqueléticas específicas en las vértebras cervicales y en partes del cráneo asociadas al uso prolongado de correas que transferían el peso desde la frente hasta la espalda.
Una de las mujeres con signos más claros de este tipo, etiquetada por los arqueólogos como «individuo 8A2», falleció con más de 50 años de edad y fue enterrada junto a diversos objetos de lujo, como un abanico de plumas de avestruz y un cojín de cuero. Además, los datos bioquímicos del esmalte de sus dientes indican que nació en un lugar distinto al que fue enterrada, con lo que se trata de una posible migrante. Muestra una importante depresión tras la sutura coronal del cráneo y signos severos de artrosis en el cuello, consistentes con el uso prolongado de tumplines. Probablemente, además de migrar desde su tierra natal, pasó buena parte de su vida transportando cargas pesadas en los entornos rurales del Nilo en esta región, posiblemente incluso cargando a algunos niñas y niños de su familia o comunidad.
«Se trata de un modo de vida tan habitual como ignorado por la historia escrita», explica Jared Carballo. «En cierto modo, el estudio revela que las mujeres han cargado literalmente el peso de la sociedad sobre sus cabezas durante milenios».
Este estudio reivindica una corriente que busca entender el cuerpo humano como un archivo biológico de nuestras experiencias vividas. Desde este punto de vista, las modificaciones óseas no son meramente el resultado del envejecimiento: también reflejan patrones sociales, como la división del trabajo y los roles de género. En este sentido, conceptos antropológicos como las «técnicas corporales» (los modos como las personas han utilizado su cuerpo de sociedad en sociedad en actividades cotidianas como andar, correr o colocar las manos al usar herramientas—, o la «performatividad de género» (las diferencias de género en los movimientos adoptadas por imitación y convención social), ofrecen un marco para interpretar cómo determinadas tareas, repetidas día tras día, dejan huella en los huesos y configuran los cuerpos según su expresión identitaria.
Este tipo de prácticas, observadas también en las representaciones de mujeres nubias en tumbas egipcias de épocas posteriores y aún hoy documentadas etnográficamente en las comunidades rurales de África, Asia y América Latina, han sido históricamente invisibilizadas en los relatos históricos.. Sin embargo, como demuestra esta investigación, su impacto fue tal que literalmente modeló la anatomía de quienes las llevaban a cabo. La carga sobre la cabeza fue tanto un esfuerzo físico como una expresión material de desigualdad y resiliencia.
Los resultados de este trabajo abren nuevas líneas de investigación sobre cómo se movían las mujeres, así como sobre otras implicaciones físicas de la maternidad y sobre el papel económico y logístico de las mujeres en contextos rurales. «El yacimiento de Abu Fátima nos ofrece una nueva ventana al pasado remoto del fascinante valle del Nilo y nos hace una llamada de atención sobre cuánto pesan aún los silencios femeninos en la historia», concluye Carballo.
La investigación ha contado con la participación de arqueólogas y arqueólogos de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Leiden (Países Bajos), la Universidad de Duisburg-Essen (Alemania) y la Universidad de California en Santa Bárbara (EE. UU.).
Referencia bibliográfica: Carballo-Pérez, J., Matić, U., Hall, R., Smith, S.T., Schrader, S.A. (2025). Tumplines, baskets, and heavy burden? Interdisciplinary approach to load carrying in Bronze Age Abu Fatima, Sudan. Journal of Anthropological Archaeology 77: 101652.
https://doi.org/10.1016/j.jaa.2024.101652
El eternauta, un mito argentino
Escribe Carlos Rehermann en Cine, TV,
streaming
Las claves de la adaptación de la
historieta a la serie. Fuente: La Diaria
En 2010, un mes antes de la
muerte del expresidente argentino Néstor Kirchner, una agrupación política
peronista, La Cámpora, comenzó a usar, con fines propagandísticos, una
ilustración de Francisco Solano López, autor de los dibujos de la historieta El
eternauta. La imagen es probablemente la más reconocida de la historieta,
incluso entre quienes no la han leído: el eternauta avanza hacia el espectador,
vestido con su traje protector y su máscara antigás. Pero La Cámpora cambió el
rostro que se ve dentro de la máscara: en vez de Juan Salvo, protagonista de la
historieta, se ve el rostro sonriente de Kirchner. Así nació “el Nestornauta”.
Es un indicio de la importancia cultural que tiene la historieta en Argentina.
La construcción de un clásico
El proceso de canonización de la
historieta y de su guionista es muy interesante, complejo y ejemplar para
entender la construcción de mitos en una sociedad. La historieta se había
publicado en 106 episodios semanales entre 1957 y 1959 en Hora Cero extra semanal,
una publicación de la editorial Frontera, propiedad de Héctor Germán
Oesterheld, guionista de casi todas las historietas de la revista.
El eternauta tuvo mucho éxito.
Pero hay que relativizar su impacto inmediato. El proceso de canonización, que
duró varias décadas, tuvo que ver con varios factores, aunque hay dos muy
importantes: la admiración de los colegas historietistas europeos de 1960 y
1970 y el asesinato de Oesterheld, sus cuatro hijas y sus dos yernos, además de
la desaparición de dos nietos (ya que dos de las muchachas estaban
embarazadas). También es muy probable que los notables dibujos de Alberto
Breccia, para la versión de 1969 de El eternauta aparecida en la revista Gente,
haya tenido un rol significativo en la valoración europea de la obra de
Oesterheld como guionista; quizá su buena recepción en Europa tuvo que ver con
el hecho de que, al comienzo de su carrera como dibujante, el gran
historietista italiano Hugo Pratt había trabajado para Oesterheld en varias
series.
La versión de Gente tuvo que
precipitar el final por presiones de la editorial, disconforme tanto con la
izquierdización de la trama con respecto a la historieta de una década antes
como con la gráfica rupturista de Breccia. Pero esa versión comenzó a influir
en la interpretación de la versión de 1957-1959: ya no era sólo una historia
posapocalíptica de invasión extraterrestre, sino una metáfora de la situación
política. En 1975 la editorial Record publicó en formato libro todos los
episodios de El eternauta de la primera versión. En el prólogo, Oesterheld
escribe: “El héroe verdadero de El eternauta es un héroe colectivo, un grupo
humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único
héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”.
Está claro que Oesterheld quería
marcar distancia con héroes estadounidenses de historietas, como Superman o
Batman, aunque ahora, que sabemos que en esa fecha ya era miembro de Montoneros
(lo mismo que sus cuatro hijas), leemos su frase de manera parcial; no leemos
“sin intención previa”.
Como sea, los clásicos permiten
que todo el mundo intente una apropiación. En 1999 la revista oficial del
ejército argentino, Soldados, publicó una nota elogiosa sobre El eternauta.
Algunos podrán preguntarse cómo la institución responsable por el asesinato de
Oesterheld se atrevió a apropiarse de la historieta que ya se asociaba con una
postura de izquierda. La justificación tiene que ver con el contenido de la
historieta y, de refilón, con la biografía del dibujante: Francisco Solano
López era egresado de una escuela militar. En cuanto al contenido, quienes
organizan la resistencia a la invasión son militares; el propio eternauta, Juan
Salvo, es nombrado teniente y puesto al mando de un pelotón. Muy de pasada se
dice que es “teniente de la reserva”, que significa que egresó de una escuela
militar. Es clarísima, en la historieta, la simpatía por el ejército argentino,
lo cual no significa una defensa de las dictaduras, o del bombardeo de Plaza de
Mayo (ocurrido en 1955, un par de años antes del inicio de la historieta). Sin
duda las imágenes atroces de una Buenos Aires destruida en aquel acto criminal
fueron materia prima para los creadores y referencia para los lectores de la
historieta.
Los nestornautas de La Cámpora
han perdido energía, y fuera de la Argentina pocos recuerdan, o siquiera saben,
que durante el gobierno de Cristina Kirchner aquellos militantes organizaban
encuentros en escuelas y liceos donde se analizaba y se discutía, desde
ejemplares de la edición de Récord comprados por miles por la organización, el
concepto de “héroe colectivo”. Pero en el prólogo de esa edición el autor dice
que lo que lo empujó a la escritura de la historieta fue la idea de un Robinson
Crusoe que, en vez de estar rodeado de mar, está cercado por la muerte.
De los primeros posapocalípticos
Suele explicarse el estatus de
clásico de la historieta por la gran calidad de los dibujos, por la idea de
héroe colectivo y por la originalidad del escenario de la acción (Buenos Aires).
No son factores muy convincentes.
Los dibujos son pobres, especialmente en las primeras entregas, con frecuencia
esquemáticos, vagas imitaciones de maestros del pincel como Alex Raymond o
Milton Caniff. La imaginación visual de López es bastante primitiva cuando
diseña cascarudos y gurbos, y ni hablar de los “manos”, con sus orejas
puntiagudas y mirada diabólica de villano de parodia. Con los años, López se
volcó con más fortuna al contorno de la pluma que al claroscuro del pincel. El
eternauta no es su mejor trabajo.
Sí es cierto que el escenario
porteño generó adhesión de los lectores, pero tampoco eso alcanza como motivo
para convertir la historieta en un clásico. En cuanto a la expresión “héroe
colectivo”, su significado es equívoco y vago, y no está presente en El
eternauta. Esa rara figura quizá sí se encuentre en Más que humano (1953), de
Theodore Sturgeon, donde un grupo de personajes con serias discapacidades, pero
con un solo rasgo positivo superior a la norma, se une para formar una entidad
imbatible; otra forma de personaje colectivo, esta vez antagonista, es la masa
invasora de Los ladrones de cuerpos (1955), de Jack Finney, que forma un
enjambre sin líder. Si se piensa en un grupo de protagonistas, se podría decir
que una enorme cantidad de historietas estadounidenses tienen “héroes
colectivos”: X Men, Avengers o The Fantastic Four.
La principal originalidad
objetiva de El eternauta, que los lectores sentimos con estremecedora
intensidad, es que Oesterheld estaba fundando, dentro del espacio de la
historieta, el género que hoy es dominante en la ciencia ficción: el
posapocalíptico. No hay en el mundo historietas largas de asunto
posapocalíptico anteriores a El eternauta. De hecho, hay apenas cuatro o cinco
novelas de ese género publicadas con anterioridad, y escasísimas películas.
Otro factor importante tiene que
ver con su estrategia narrativa, infrecuente en el campo de la historieta de
aquellos años, de relato enmarcado.
En el comienzo de la historieta,
una noche, el guionista Héctor Oesterheld –como se ve, la autoficción no la
inventó un francés el martes pasado– está trabajando en su escritorio cuando se
materializa una especie de condensación fantasmal con apariencia humana. Pasada
la primera sorpresa de quien cuenta la historia –ese tal Oesterheld–, nos
enteramos de que se trata de Juan Salvo, a quien le dicen “el eternauta”,
porque anda deambulando por el tiempo. Juan Salvo, entonces, cuenta que una
noche, en una reunión de truco con amigos, ocurrió algo muy extraño. Allí empieza
el desarrollo del cuento de la invasión y todas las aventuras.
Para una historia que nadie sabe
cuándo deberá terminar (puesto que depende de cómo vayan las ventas), el relato
enmarcado le ofrece al autor la posibilidad de un cierre elegante. Y efectivamente,
el cierre, dos años más tarde, es notable, honesto y, al mismo tiempo, permite
una continuación que efectivamente ocurrió 20 años más tarde, muy poco antes
del asesinato del guionista.
La serie El eternauta: una lectura cuidadosa de la historieta
Con héroes colectivos,
patrióticos ejércitos argentinos y sonrientes nestornautas merodeando, lo
primero que hay que reconocer es el coraje de los productores de la serie de
Netflix.
Cuando se lanzó la campaña
promocional, se recurrió al motivo “héroe colectivo”. Pero ante las primeras
reacciones negativas de una parte importante del público, intentaron alejar el
fantasma del Nestornauta. El motivo promocional pasó a ser una frase menos
peligrosa: “Nadie se salva solo”.
La primera temporada cuenta menos
de la mitad de la historieta y muestra que los guionistas han leído a fondo a
Oesterheld y son conscientes de los peligros. Uno de ellos es ponerle rostro a
un mito.
En un libro, los personajes son
sus acciones y sus diálogos o pensamientos; en el cine se agrega la intensa
presencia del cuerpo de los actores. Y si los actores son famosos, es
inevitable que esa presencia adquiera dos caras: vemos a Juan Salvo y
simultáneamente vemos a Ricardo Darín y lo que creemos saber de él. Esta doble
presencia suele sesgar el sentido; si sabemos que el personaje Favalli es el
actor uruguayo César Troncoso y Juan Salvo dice “los de afuera son de palo”
–frase de héroe uruguayo si los hubo–, el sentido adquiere un espesor peculiar
La criticada decisión de ubicar
la historia en el presente es tan válida como si se hubiera optado por la
reconstrucción histórica, pero tiene algunas ventajas. Por un lado, mostrar un
aquí y ahora de la catástrofe global permite recuperar el aire de inquietud que
tuvo para los lectores de 1957. Por otro, ahora Argentina tiene la experiencia
de una guerra internacional que no tenía en la época de la publicación de la
historieta; los recuerdos de Juan Salvo –en la serie– de su participación en la
guerra de las Malvinas matizan la necesaria (porque así lo dicta la historieta)
aparición del ejército, de tan espantosa memoria. Cualquier intervención del
ejército en un momento anterior a Malvinas hubiera supuesto asociarla con
represión a la población indefensa. Aparte de la opinión que pueda tenerse sobre
la conveniencia de aquella guerra, sobre los motivos de la dictadura para
iniciarla, ubicar la acción después de Malvinas despeja el camino y desvía,
aunque sea un poco, el rechazo que se siente al ver héroes militares
argentinos.
Quizá uno de los mayores
problemas de la serie tiene que ver con el cambio del lugar de la mujer en las
narraciones actuales con respecto a las de hace 70 años. Las dos únicas mujeres
de la historieta son Elena, esposa de Juan Salvo, y su hija Martita. Sus roles
se limitan a preparar comida, servir de sostén para algún diálogo
circunstancial (“pero primero coman”, exigen antes de que los hombres salgan al
matadero), o propio de una idiota (“pero ¿y si los invasores no vienen con
malas intenciones? ¿Si son buenos?”, dice Elena en medio de la devastación
planetaria). La serie otorga a las mujeres cierto grado de ciudadanía, ya que
tienen profesiones útiles para la comunidad, aunque se mantienen, al menos en
esta primera temporada, en un plano secundario con respecto a la acción bélica.
Porque, sí, la historieta es de
neto género bélico. La serie, cautelosa, ingresa al género con menos uniformes
que en la historieta, pero a través de la misma cantidad de ingredientes
sorprendentes, con bichos y extraterrestres metiéndose de a poco en la trama y
los inquietantes hombres controlados a distancia por los invasores. Si
Oesterheld fue incorporando elementos inesperados, obligado por la demanda,
para mantener la tensión narrativa, la serie tiene la ventaja de conocer de
antemano toda la trama y por eso puede regular de manera más justa las
apariciones de todos estos ingredientes.
La serie tiene un muy buen
elenco, una escenografía de alto nivel, una gran puesta en escena y un ritmo
logrado. Como en la historieta, la forma no innova; aquella puesta en página de
tiras uniformes tiene como correlato una continuidad de acción tradicional; la
música incidental acompaña sin sobresaltos; el montaje, en función de sostener,
como en la historieta, el punto de vista de Juan Salvo, es de manual.
La serie evita el relato marco y
la autoficción –El eternauta materializándose en la casa del guionista–; en
cambio, opta por ir dando datos acerca del carácter de viajero del tiempo de
Juan Salvo de manera mucho más sutil, que el espectador va descubriendo a lo
largo de los capítulos. Es el rasgo de trasposición más interesante, que habrá
que ver cómo administran en la segunda temporada.
Si uno piensa en la versión de
1969 de la historieta, con los extraordinarios dibujos de Breccia, podría quizá
soñar con una serie con un poco más de riesgo visual. Habría sido pedir
demasiado: esta producción seguramente va a abrir el camino a otras, aptas para
los públicos masivos que requieren las plataformas de exhibición. La editorial
Frontera tuvo un notable éxito en un mundo muy distinto a este. Quizá lo más
innovador que se pueda imaginar hoy sea la adaptación de una historia de hace
siete décadas para seguir construyendo un mito.
El eternauta. Seis capítulos de
45-50 minutos. En Netflix. El eternauta. 376 páginas. Planeta, 2022.
El gran secreto de nuestro éxito como especie es la evolución biocultural
En mayo de 1528, el conquistador español Pánfilo de Narváez desembarcó en la costa de la actual Florida (Estados Unidos) con trescientos hombres bien armados y pertrechados, dispuesto a conquistar la mítica ciudad de El Dorado. Unos meses después el optimismo se había esfumado: los víveres se acabaron y los hombres caían como moscas víctimas del hambre y de las enfermedades. Solo tres, comandados por el jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca, lograron regresar tras un increíble viaje de diez años a través del continente americano. Por el contrario, los nativos amerindios llevaban milenios habitando esas tierras sin demasiadas dificultades.
Esta circunstancia se ha repetido muchas veces. Europeos bien equipados que no hubieran logrado sobrevivir sin el auxilio de los nativos, como en la infortunada expedición de Burke y Wills a través del desierto australiano. Y la razón de estas desgracias es sencilla: lo que tenían los nativos (y los europeos no) era un “kit cultural” adecuado.
Por kit cultural entendemos el conjunto de conocimientos y tecnologías necesarias para sobrevivir en un medio dado. Cómo construir una piragua, encontrar agua en medio del desierto, saber qué plantas de una región son comestibles y un largo etcétera.
Los humanos dependemos de esos conocimientos en mucha mayor medida que las demás especies de animales. La transmisión de conocimientos por vía cultural, a la par que la adquisición del lenguaje, fueron dos características clave en el proceso evolutivo de nuestra especie.
El estudio de las interacciones entre biología y cultura constituye un campo de investigación en plena efervescencia. Prueba de ello es un reciente número especial publicado por la revista PNAS y dedicado a la evolución cultural.
La cultura es un producto de la evolución
Los leones emplean una sola estrategia de caza, que suele ser efectiva: acechan, aprovechando la vegetación, y realizan un rápido esprint hasta alcanzar y abatir a la presa. Las leonas enseñan a cazar a sus cachorros, de manera que podemos hablar también de transmisión cultural. Sin embargo, este proceso es mucho más sencillo que en los humanos. Nuestra especie ha desarrollado innumerables estrategias de caza y recolección: batida, caza solitaria con arco y flechas, trampas, pesca con multitud de artes… Todos estos conocimientos tienen que transmitirse de padres a hijos y sin ellos la supervivencia es imposible.
Hace unos 2,8 millones de años, un cambio climático convirtió grandes extensiones de bosque en sabana. Nuestros antecesores australopitecos tuvieron que adaptarse a este nuevo medio en el que eran muy vulnerables a sus depredadores. Además, a partir de entonces el clima se hizo mucho más variable: tuvieron que adaptarse al cambio en sí mismo.
La evolución biológica es demasiado lenta para responder en unas pocas décadas. Por eso, pasaron a depender en gran medida de la transmisión de conocimientos por vía cultural. El rápido aumento de nuestra capacidad craneal en esa época es parte de la ecuación. Tuvimos que hacernos más inteligentes, entre otras cosas, para ser capaces de aprender.
Es probable que el lenguaje empezara a desarrollarse entonces. Cultura y lenguaje se refuerzan mutuamente, ya que es casi imposible acumular conocimientos complejos si no tenemos palabras para nombrar las cosas.
Otras especies también tienen cultura, pero no es acumulativa
La transmisión de conocimientos por vía cultural se ha descrito en varias especies de animales. Por ejemplo, algunos grupos de chimpancés usan palitos para pescar termitas y otros emplean piedras para romper la cáscara de algunos frutos secos. Sin embargo, estos rasgos son muy limitados y no son esenciales para la supervivencia de tales especies.
Un aspecto clave que diferencia a las prácticas humanas es que los cambios son acumulativos. Es decir, las técnicas mejoran por la incorporación de pequeños cambios a lo largo del tiempo.
Los grupos de chimpancés mencionados descubren trucos y probablemente los olvidan al cabo de algunas generaciones. El proceso es muy diferente de la clara tendencia a la mejora que ha tenido la evolución cultural humana. Por ejemplo, se cree que el complejo kit cultural de los inuit, necesario para sobrevivir en el Ártico, tardó unos ocho mil años en desarrollarse.
Nuestra psicología también se adapta
Suele pensarse que la evolución biológica y la cultural son cosas opuestas: naturaleza frente a crianza. Esto es un error. La cultura es un producto de la evolución que ha cambiado las reglas del juego al generar nuevas presiones selectivas que favorecieron a los individuos más capacitados para aprender y sacar partido del medio intensamente social en el que hemos evolucionado. Por ejemplo, los humanos tenemos una marcada tendencia a imitar, en primer lugar, a nuestros padres y educadores, pero también a aquellos individuos que tienen mayor prestigio y éxito social.
La evolución biológica no se ha detenido con la aparición de la cultura, todo lo contrario: los científicos han demostrado que se ha acelerado en los últimos cuarenta mil años.
Genes y cultura coevolucionan
El ejemplo más claro de coevolución entre genes y cultura es el desarrollo de la tolerancia a lactosa, que facilita el uso de la leche como alimento en la edad adulta. Este rasgo es muy común en Europa Central y no tanto en el resto de mundo.
Las ventajas de una mutación que hace que la lactasa –la enzima que hace que los bebés puedan digerir la leche– se siga produciendo en los adultos parece clara dentro de una cultura ganadera con acceso constante a este líquido. Cuarenta o cincuenta generaciones serían suficientes para que la mutación se generalizara a la población. De hecho, sabemos que esto ha ocurrido varias veces de manera independiente en Europa, África, la península arábiga y la India.
Muchas otras características humanas han sido objeto de la selección natural a consecuencia de cambios culturales. Por ejemplo, con la llegada de la agricultura la población se adaptó a que el almidón constituyese un elemento principal de la dieta produciendo mayor cantidad de amilasa, la enzima que lo degrada. De una forma u otra hemos logrado que nuestros kits culturales acaben afectando a nuestra evolución como especie animal.![]()
Autor: Pablo Rodríguez Palenzuela, Catedrático de Bioquímica, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
El eternauta, un mito argentino
En 2010, un mes antes de la muerte del expresidente argentino Néstor Kirchner, una agrupación política peronista, La Cámpora, comenzó a usar, con fines propagandísticos, una ilustración de Francisco Solano López, autor de los dibujos de la historieta El eternauta. La imagen es probablemente la más reconocida de la historieta, incluso entre quienes no la han leído: el eternauta avanza hacia el espectador, vestido con su traje protector y su máscara antigás. Pero La Cámpora cambió el rostro que se ve dentro de la máscara: en vez de Juan Salvo, protagonista de la historieta, se ve el rostro sonriente de Kirchner. Así nació “el Nestornauta”. Es un indicio de la importancia cultural que tiene la historieta en Argentina.
La construcción de un clásico
El proceso de canonización de la historieta y de su guionista es muy interesante, complejo y ejemplar para entender la construcción de mitos en una sociedad. La historieta se había publicado en 106 episodios semanales entre 1957 y 1959 en Hora Cero extra semanal, una publicación de la editorial Frontera, propiedad de Héctor Germán Oesterheld, guionista de casi todas las historietas de la revista.
El eternauta tuvo mucho éxito. Pero hay que relativizar su impacto inmediato. El proceso de canonización, que duró varias décadas, tuvo que ver con varios factores, aunque hay dos muy importantes: la admiración de los colegas historietistas europeos de 1960 y 1970 y el asesinato de Oesterheld, sus cuatro hijas y sus dos yernos, además de la desaparición de dos nietos (ya que dos de las muchachas estaban embarazadas). También es muy probable que los notables dibujos de Alberto Breccia, para la versión de 1969 de El eternauta aparecida en la revista Gente, haya tenido un rol significativo en la valoración europea de la obra de Oesterheld como guionista; quizá su buena recepción en Europa tuvo que ver con el hecho de que, al comienzo de su carrera como dibujante, el gran historietista italiano Hugo Pratt había trabajado para Oesterheld en varias series.
La versión de Gente tuvo que precipitar el final por presiones de la editorial, disconforme tanto con la izquierdización de la trama con respecto a la historieta de una década antes como con la gráfica rupturista de Breccia. Pero esa versión comenzó a influir en la interpretación de la versión de 1957-1959: ya no era sólo una historia posapocalíptica de invasión extraterrestre, sino una metáfora de la situación política. En 1975 la editorial Record publicó en formato libro todos los episodios de El eternauta de la primera versión. En el prólogo, Oesterheld escribe: “El héroe verdadero de El eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”.
Está claro que Oesterheld quería marcar distancia con héroes estadounidenses de historietas, como Superman o Batman, aunque ahora, que sabemos que en esa fecha ya era miembro de Montoneros (lo mismo que sus cuatro hijas), leemos su frase de manera parcial; no leemos “sin intención previa”.
Como sea, los clásicos permiten que todo el mundo intente una apropiación. En 1999 la revista oficial del ejército argentino, Soldados, publicó una nota elogiosa sobre El eternauta. Algunos podrán preguntarse cómo la institución responsable por el asesinato de Oesterheld se atrevió a apropiarse de la historieta que ya se asociaba con una postura de izquierda. La justificación tiene que ver con el contenido de la historieta y, de refilón, con la biografía del dibujante: Francisco Solano López era egresado de una escuela militar. En cuanto al contenido, quienes organizan la resistencia a la invasión son militares; el propio eternauta, Juan Salvo, es nombrado teniente y puesto al mando de un pelotón. Muy de pasada se dice que es “teniente de la reserva”, que significa que egresó de una escuela militar. Es clarísima, en la historieta, la simpatía por el ejército argentino, lo cual no significa una defensa de las dictaduras, o del bombardeo de Plaza de Mayo (ocurrido en 1955, un par de años antes del inicio de la historieta). Sin duda las imágenes atroces de una Buenos Aires destruida en aquel acto criminal fueron materia prima para los creadores y referencia para los lectores de la historieta.
Los nestornautas de La Cámpora han perdido energía, y fuera de la Argentina pocos recuerdan, o siquiera saben, que durante el gobierno de Cristina Kirchner aquellos militantes organizaban encuentros en escuelas y liceos donde se analizaba y se discutía, desde ejemplares de la edición de Récord comprados por miles por la organización, el concepto de “héroe colectivo”. Pero en el prólogo de esa edición el autor dice que lo que lo empujó a la escritura de la historieta fue la idea de un Robinson Crusoe que, en vez de estar rodeado de mar, está cercado por la muerte.
De los primeros posapocalípticos
Suele explicarse el estatus de clásico de la historieta por la gran calidad de los dibujos, por la idea de héroe colectivo y por la originalidad del escenario de la acción (Buenos Aires). No son factores muy convincentes. Los dibujos son pobres, especialmente en las primeras entregas, con frecuencia esquemáticos, vagas imitaciones de maestros del pincel como Alex Raymond o Milton Caniff. La imaginación visual de López es bastante primitiva cuando diseña cascarudos y gurbos, y ni hablar de los “manos”, con sus orejas puntiagudas y mirada diabólica de villano de parodia. Con los años, López se volcó con más fortuna al contorno de la pluma que al claroscuro del pincel. El eternauta no es su mejor trabajo.
Las guardianas
Publicado el 13 de marzo
Escribe Carla Alves en Reportaje
Descendientes de charrúas,
ecofeministas, agricultoras agroecológicas, las filiaciones son diversas y
responden a distintos orígenes e historias personales, pero lo cierto es que
las mujeres en Uruguay están a la vanguardia de la protección ambiental. En un
contexto de lucha por la defensa del agua, crean redes, protegen los ríos,
reivindican la conexión del cuerpo con el territorio e imaginan otras formas de
vivir.
Un manto verde cubría las aguas
de la playa Arazatí, en San José, la fuente desde la que se pretende abastecer
la planta potabilizadora que propone el Proyecto Neptuno. A principios de
febrero, las grandes floraciones de cianobacterias, tóxicas para el ser humano
y también para otros animales, llevaron a que los guardavidas de los balnearios
afectados, como Kiyú y Boca del Cufré, colocaran las banderas sanitarias. Al
mismo tiempo, se conocía que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
rechazó el recurso que presentó Redes Amigos de la Tierra para evitar que se
lleve a cabo la obra, que tendrá un costo de alrededor de 294 millones de
dólares y por el que OSE deberá pagar al privado 45 millones de dólares anuales
por el servicio de llevar agua a la mitad de la población del área
metropolitana.
En el último quinquenio el país
vivió el período más largo de sequía de los últimos 70 años. Fueron 17 meses
consecutivos de crisis hídrica, desde abril de 2022 a setiembre de 2023. En ese
tiempo de las canillas de los hogares del área metropolitana salía agua salada.
Es en este marco que el Proyecto Arazatí, más conocido como Neptuno, fue
presentado por el gobierno de Luis Lacalle Pou como una solución.
Desde entonces la academia, la
sociedad civil y los grupos vecinales no han dejado de movilizarse para
advertir que, además de ineficiente, la obra es ilegal porque contraviene la
reforma constitucional de 2004, en la que 64% de los uruguayos decidió
otorgarle al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del
saneamiento. En ese momento Uruguay se transformó en el primer país en declarar
el acceso al agua un derecho fundamental. Sin embargo, la protección del agua
está amenazada a lo largo y ancho del país y, más allá de que las fuerzas de
los colectivos ambientalistas se aunaron en contra del Proyecto Arazatí, en
cada comunidad hay mujeres luchando para defender arroyos, ríos, lagunas y
humedales.
“Saltan con un proyecto como
alternativa para resolver el problema del agua, como es Arazatí, pero las
fuentes de agua dulce que tenemos no están teniendo políticas de conservación.
Se sigue respondiendo a intereses de privados sin ninguna reglamentación, sin
ninguna regularización”, expresa Paula Padilla, estudiante de la Maestría en
Manejo Costero Integrado del Cono Sur de la Universidad de la República e
integrante de Hum Pampa, un colectivo intergeneracional de mujeres
descendientes de charrúas del interior que se formó en 2018.
“Cada compañera se estableció en
un río diferente y allí se atrincheró”, cuenta Paula. Actualmente son diez las
integrantes permanentes del colectivo, que viven en Canelones, Lavalleja,
Maldonado, Rocha y la Patagonia. “Te diría que Hum Pampa es como un corazón:
nosotras actuamos por fuera y al corazón volvemos a ver cómo está la otra, a
buscar apoyo emocional y también práctico”, comenta.
Desde su lugar, cada integrante
decidió impulsar la conservación trabajando en red con colectivos locales y
grupos de vecinos, en el entendido de que “con una población establecida
defendiendo el territorio es mucho más difícil que avancen”.
Paula, por ejemplo, defiende el
río de la luna, el Yasyry, nombre que los nativos le dieron originalmente al
arroyo Solís Chico y que la comisión de vecinos de Las Vegas, en Canelones,
rescató. Se han ocupado de la limpieza de los basurales que se han formado en
la ribera del arroyo y el año pasado pudieron frenar la construcción de un
barrio privado de más de 70 lotes que pretendía construir Leandro Añón, el
desarrollador de La Tahona, justo en la desembocadura del arroyo, donde se
encuentra el cangrejal, cuyos pequeños habitantes cumplen una importante tarea:
al excavar en los terrenos bajos de los humedales, ayudan a retener
contaminantes como los pesticidas. Años atrás, en 2020, los vecinos también
llevaron adelante la lucha para evitar la instalación de un megabasurero en la
zona del arroyo, y ganaron.
Otra integrante de Hum Pampa, al
igual que Paula, es parte de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, que
se opone a la construcción de un fraccionamiento para la construcción de 73
chacras a la vera de la Laguna del Cisne, la principal fuente de agua potable
de la zona, ya perjudicada por el agro debido al uso de plaguicidas.
Las integrantes de Hum Pampa que
están en Rocha y Lavalleja enfrentan la amenaza forestal, cuenta Paula. La
comunidad de las sierras de Rocha enfrentó a la empresa productora de celulosa
Montes del Plata, de origen chileno y suecofinlandés, que estaba fumigando
cerca de las familias. Sin autoridades nacionales ni departamentales que
hicieran de intermediarios, lograron que la empresa se comprometiera a no
fumigar en las 60 hectáreas que están en las nacientes del arroyo Rocha, fuente
de agua dulce para la capital departamental y La Paloma.
“Estas familias hace unos cuantos
años empezaron a organizarse, justamente a partir de que nuestra compañera
empezó a impulsar no permitir que se fumigue así. Y empezó a pedir apoyo, vino
a casa y a Hum Pampa, que actúa como red: tenés un problema en tu territorio y
recurrís a las hermanas para ver cómo lo vas a afrontar, con qué estrategias.
Acá en Canelones tenemos más trayectoria en la defensa ambiental; en el
interior profundo, como son las sierras de Rocha, la idiosincrasia a veces es
otra, a la gente le da miedo denunciar”, comentó Paula. Es lo que sucede en
Lavalleja, donde se está plantando eucaliptus en las nacientes del río Santa
Lucía, que da agua potable a Canelones, Montevideo y San José. La comunidad aún
no se animó a enfrentar este problema.
Memoria ancestral
Hay dolor en esta tierra,
coincidieron un abuelo del pueblo amazónico de Junín y un líder espiritual
maya. “Es lo que sienten cuando llegan”, cuenta Paula sobre dos visitas que
recibió en el marco de intercambios con otras comunidades indígenas.
Si bien creció sabiendo de su
bisabuela minuana de Lavalleja, llamada Emiliana, quien tuvo un hijo con el
estanciero Eugenio Gómez producto del derecho de pernada, que la hacía
propiedad del patrón, al igual que la tierra, y también de su bisabuela charrúa
Camila, de Rincón de los Olivera, en Rocha, que se casó con un colono, con
quien tuvo 14 de sus 16 hijos, Paula fue quien decidió comenzar a reivindicar
la raíz indígena en su familia.
“Cuando hablamos de nuestra
historia indígena hay una generación del silencio, que es la de nuestros
bisabuelos y tatarabuelos, que ya no transmitieron la cultura”, explica Paula.
Hay un trauma producto de las campañas genocidas contra los pueblos nativos en
el siglo XVIII. A pesar de todo, considera que sobrevivieron valores como la
conexión con la tierra, la libertad y lo comunitario y saberes como el cuidado
de la salud a partir de las hierbas autóctonas, que algunos incluso mantienen
sin saber de dónde provienen. En su caso, para su tesis hizo un atlas de
botánica charrúa. “Lo que quise hacer es mostrar que tenemos una medicina
tradicional nuestra, que el conocimiento aún está en el territorio, sobre todo
en abuelas y abuelos, para que lo reconozcamos”.
“Para nosotros, los pueblos
indígenas, el agua no es un recurso, sino que es un ser, tiene vida y se merece
vivir”, dice Guidaí Vargas, maestra, creadora de productos ecológicos e
integrante del colectivo charrúa Basquadé Inchalá, de donde surgió el grupo de
mujeres que, desde 2023, lleva adelante el proyecto que busca rescatar de las
garras de la contaminación al arroyo Pantanoso, en Montevideo.
El proyecto, titulado Memoria,
Restauración y Ancestralidad Indígena, invita a mujeres del oeste a participar,
desde una “interseccionalidad con el arte, la ciencia y lo que cada una puede
aportar”, para mejorar la calidad del agua del arroyo, alrededor del cual viven
unas 190.000 personas.
La contaminación es en gran
medida producto de la basura, visible en el curso de agua turbia que atraviesa
Montevideo, que proviene de hogares y de empresas ilegales de reciclaje, pero
también de desechos de Ancap, dice Guidaí. Esos son los principales agentes de
la polución. Luego están las curtiembres, los frigoríficos, las fábricas y los
criaderos de cerdos cuyos desperdicios van a parar al arroyo.
“Cuando decidimos hacer este
proyecto de restauración fue también para poder seguir habitando el arroyo con
otras personas, con otras mujeres”, explica Guidaí. “Restaurarlo es necesario
también para mantener nuestra cultura vinculada al territorio, por eso queremos
que sea un paisaje ancestral, porque guarda una memoria ancestral”, continúa.
En los encuentros, el grupo de
mujeres busca canalizar la rabia “a través del arte, poemas, pinturas, dibujos
y otras formas de visibilizar la problemática. Hay un alivio colectivo”,
explica Guidaí. Para ella, “las mujeres tenemos la unidad, esto de estar
juntas, sentir y pensar juntas, y con respecto a la protección del ambiente
también la mayoría son quienes crían a sus hijos, entonces sienten una
preocupación y una responsabilidad de qué mundo dejar a sus hijos, de qué mundo
ser parte”.
A partir del proyecto, comenzaron
a trabajar con la Intendencia de Montevideo, que está identificando los puntos
de mayor contaminación y colocando biobardas hechas con botellas para que la
basura no pase y así poder retirarla.
Su historia de vida está
atravesada por ese arroyo. En diálogo con Lento, recuerda que de niña
acompañaba a su madre a recoger yuyos y juncos para hacer cestos y que uno de
los ancianos que integran Basquadé Inchalá hacía sus hachas y boleadoras con
las piedras que recolectaba cuando bajaba el agua. Además, la sede del
colectivo, que frecuenta desde chica, está a pocas cuadras del Pantanoso.
“Lo que vemos en él es que, a
pesar de todo, sigue floreciendo, que la vida aún está presente, latiendo, y
eso es lo que también nos refleja a nosotras. Nosotras vemos nuestro cuerpo
como un cuerpo territorio. Nosotras somos parte de ese territorio y no
solamente nosotras moldeamos el territorio, sino que el territorio nos moldea a
nosotras. Entonces, cuando vamos ahí también nos regeneramos, podemos encontrar
cierta paz, cierta tranquilidad. Y esa es la reciprocidad que tenemos con el
arroyo, que nos demuestra que, a pesar de toda la contaminación, sigue con
mucha fuerza dando vida”, manifiesta Guidaí, y comenta que en medio de esa agua
oscura persisten garzas, patos biguá, tortugas, entre otras especies de fauna
autóctona.
“El arroyo es un lugar invisibilizado,
la gente pasa pero realmente no lo ve como es o lo ve solamente como un arroyo
contaminado. También nos sentimos reflejadas en el sentido de que las personas
con raíces indígenas tampoco somos visibilizadas”, agrega.
Guidaí coincide con Paula en que
ese trauma de los descendientes indígenas en el país resultó en una menor
conexión con la tierra en comparación con lo que sucede en otras partes de
América Latina. Sin embargo, cree que ese vínculo continúa vivo en las zonas
rurales del país, donde todavía se mantienen los conocimientos de las plantas
medicinales y la observación de la naturaleza.
En 2023, Guidaí obtuvo la Beca
Climática para Jóvenes Latinoamericanos y participó en la 28.o Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Dubái,
Emiratos Árabes. Más allá de que reconoce que la instancia fue una oportunidad
para denunciar los efectos de la transición energética que proponen las
potencias mundiales y aclarar que “la gente no tiene por qué cambiar su forma de
vida para que el norte global tenga más energía, sino que el norte global tiene
que bajar el consumo de energía”, considera que allí “se habla más de lo que se
hace”, ya que los compromisos que asumen los países no son vinculantes. Es por
eso que decidió no seguir su activismo a nivel internacional: “Creo que es más
importante que yo esté trabajando en mi territorio”.
Cuidadoras
“Mientras nosotros estamos
pensando en abrir la canilla y sacar agua dulce, quienes están detrás de los
grandes capitales están pensando para adelante 30 años en cómo hacerla bien
redituable, cómo hacer del agua un verdadero recurso natural económico”,
reflexiona Betty Francia, antropóloga y productora agroecológica desde hace más
de 20 años, quien integra el colectivo Mujeres del Río Santa Lucía y el grupo
de mujeres de la Red de Agroecología. Betty siempre vivió en el medio rural y
actualmente vive en Punta Espinillo, Montevideo, donde cultiva nueces pecán.
El colectivo de mujeres de la Red
de Agroecología se formó en 2019. “Empezamos a ver que teníamos algunas
cuestiones en común las mujeres, como por ejemplo la invisibilidad de nuestro
trabajo, cuando la mayoría de las veces somos quienes tenemos el predio al
hombro; muchas podemos estar viviendo solas con nuestros hijos en el campo,
cuestión que a veces es impensada. Hay muchas”, cuenta, y agrega que “en el
imaginario social siempre está el varón en el campo, el varón productor, y no
se imagina que la mujer tiene mucho conocimiento acumulado y que puede llevar
adelante su proyecto”.
En el grupo hay productoras,
vendedoras, técnicas y consumidoras. Lo que las une, según Betty, es el vínculo
con la tierra, que está relacionado con el rol de cuidadoras, “un lugar en el
que la sociedad nos pone”. “Tenemos una profunda conciencia del cuidado de la
naturaleza, por eso muchas estamos vinculadas también a otras actividades de
militancia ambiental”, comenta.
“Las mujeres tenemos un despertar
en relación con lo ambiental que es impactante. Siempre hay una mujer que está
poniendo el pienso y que está armando una estrategia mucho más allá de lo
concreto, mucho más allá de los números, que le está dando un significado
profundo y, además, poniendo el cuerpo”.
“Es ancestral”, dice sobre los
registros de hace 5.000 años que demuestran que entonces las mujeres cuidaban y
escondían semillas. “Cuando uno lo dice suena hippie, porque además en Uruguay
tenemos un gran problema, que es que como hubo una matanza de nuestro pueblo
originario, esa conexión profunda con nuestra tierra se intentó matar también,
se intentó estigmatizar”.
Para Betty, la amenaza más grande
que atraviesa el país en materia ambiental es la pérdida de biodiversidad,
producto de la extranjerización de la tierra y la agricultura extensiva, con
los monocultivos de soja y eucaliptus. “Esas cosas son muy preocupantes porque
desplazan el monte nativo, desplazan nuestras hierbas nativas, generan la
muerte de insectos”, considera.
Como agricultora de Montevideo,
plantea que es necesario preservar el suelo rural alrededor de la ciudad y le
preocupa la instalación cada vez mayor de productores convencionales, que ven
posibilidades de obtener una buena rentabilidad debido a la cercanía del
puerto. A diferencia de la agroecología, que nutre la tierra y cuyos
productores deben obtener una certificación, el agricultor clásico no necesita
pasar por esos controles y afecta el entorno. Y pone un ejemplo: un vecino
resolvió cortar 15 hectáreas de durazneros para plantar acelga, que atraía a
los caracoles. Entonces comenzó a fumigar y los caracoles iniciaron un éxodo
hacia el terreno de Betty. “Más inteligentes que el productor, cruzaban la
calle. Vos caminabas y con un pie podías matar tres”, ilustra. Otro vecino contaminó
su semilla de maíz al plantar maíz transgénico a 100 metros de su predio. Las
plantas de Betty crecieron, pero no dieron ningún fruto.
Además, señala que cada vez más
se instalan canchas de fútbol, que les van sacando agua a los productores,
porque requieren de riego durante el día y la noche. “El suelo es una esponja.
Vos tomás el agua de más abajo y para quienes tenemos los pozos más arriba
nuestra captación no llega, entonces se desplaza la disponibilidad del agua
para la producción de alimentos y encarece su llegada a las ciudades”, explica.
La mirada del ecofeminismo
Con 40 años de trayectoria,
Lilián Celiberti, integrante del colectivo ecofeminista Dafnias y fundadora y
coordinadora de Cotidiano Mujer, observa que el ecofeminismo ha pasado por
posturas más esencialistas, como la de la india Vandana Shiva, que postulaba a
las mujeres como “salvadoras del planeta”, así como por otras más económicas,
como la de la estadounidense Nancy Fraser, que cuestionan la “acumulación
primitiva” producto del trabajo no remunerado de las mujeres con los cuidados
en el sistema capitalista, y otras de índole espiritual orientadas por las
teólogas feministas.
Sin embargo, en América Latina
han sido “el extractivismo y el saqueo de los territorios” los aspectos que
“más han contribuido para que esas perspectivas se encuentren”, señaló, en
referencia al ecologismo y el feminismo. “No es que una perspectiva
ecofeminista o un movimiento genere una lucha, sino que las mujeres liderando
luchas del territorio comienzan a problematizar también su realidad
patriarcal”, explica.
En su experiencia, el encuentro
con organizaciones de mujeres indígenas del continente, en 2010, durante el
Foro Social Mundial, fue muy significativo. “Fueron las que nos enseñaron, en
el sentido más pragmático, a considerar que podemos ponernos de acuerdo en una
cantidad de temas, pero que tenemos un desarraigo de la tierra. ‘Ustedes están
escindidas de la tierra y para nosotras no existe un derecho por fuera de la
relación con la naturaleza’, nos decían”. Eso plantó una semilla en Lilián que
la llevó a seguir aprendiendo sobre el movimiento ecofeminista. No obstante,
aclara que la perspectiva ecofeminista “no ha sido necesariamente natural”.
Basta observar los casos de líderes indígenas que “han tenido rupturas con sus
comunidades porque el patriarcado va más allá y aparecen estructuras coloniales
patriarcales que se impregnan en todas las sociedades como un ámbito de
diferenciación de roles”.
En 2017, Cotidiano Mujer trajo al
país a la referente ecofeminista española Yayo Herrera, a un encuentro de
debate, y luego, en 2018, comenzó a impartir cursos anuales de ecofeminismo, en
los cuales participaron unas 500 mujeres. Después surgieron el colectivo
Dafnias y Huertizate, un curso de huertas en espacio reducidos, que se lleva a
cabo en el Municipio B dos veces al año e incluye un taller sobre ecofeminismo,
en el que participan sobre todo mujeres pero también varones y donde se
problematiza el tiempo dedicado a los cuidados y el deber de cuidar el
ambiente. “Aparece el ‘tengo’ como un problema, porque es una sobrecarga para
la vida de las mujeres. Es interesante porque también uno piensa que no es el
‘tengo que cuidar’, sino que es cómo vivimos, cómo transitamos una nueva
relación con el ambiente, que no es algo externo a nosotros; está en nuestro
cuerpo, es lo que comemos”.
El objetivo del curso no sólo
pasa por plantar, sino por “generar nuevas relaciones con la naturaleza”,
explica Lilián. “Justamente, la lógica del cuidado pasa por pensar en la
vulnerabilidad de los cuerpos y en la necesidad que tenemos de las otras, de
los otros, de los otres, y por eso enfrentar cualquier perspectiva que nos
aísle”, expresa.
Las defensoras ambientales
consultadas para este artículo coincidieron en que entre los principales
agentes contaminantes del agua está la empresa finlandesa de celulosa UPM, que
en 2023 fue responsable de un derrame en el arroyo Sauce, tras lo cual el
Ministerio de Ambiente hizo un informe que sentenciaba: “No se pudo apreciar la
existencia de ningún tipo de pez ni crustáceo en el curso”. Esa vez el río
Negro también se vio afectado. Fue uno de los cuatros vertidos de tóxicos de la
empresa que fueron registrados en los últimos dos años. En 2024 también fueron
responsables de vertidos de tóxicos al agua Ancap y la otra empresa de celulosa
que produce en el país, Montes del Plata.
La producción de hidrógeno verde
es otra de las preocupaciones. En Tambores, localidad compartida entre Paysandú
y Tacuarembó en la cual viven 1.500 personas, la comunidad se resiste al
proyecto del consorcio Belasay SA, integrado por la empresa alemana Enertrag y
la uruguaya SEG Ingeniería, que busca producir ese combustible abasteciéndose
de los “abundantes recursos hídricos, particularmente de aguas subterráneas del
acuífero Guaraní”, que se extienden en la zona, según el informe preliminar del
consorcio. A su vez, la empresa HIF Global, con sede en Estados Unidos, firmó
un contrato con el Estado para la producción de 313 millones de litros anuales
de combustible sintético a partir de hidrógeno verde en una planta que se
abastecerá del río Uruguay.
Asimismo, recientemente la
empresa noruega PGS Exploration, que se dedica a vender información a las
petroleras sobre la presencia de hidrocarburos, desembarcó en la plataforma
marina uruguaya. “La problemática sigue viniendo con esta lógica de saqueo y
colonización, de querer hacer sus proyectos acá en América Latina sin
consentimiento y participación, desde arriba”, reflexioná Guidaí.
Lilián considera que Uruguay
desde el inicio se conformó como Estado dentro de una estrategia imperialista.
Desde su perspectiva, el exterminio indígena y el alambrado de los campos
forman parte de ese proyecto capitalista. Cree que es importante “asumir que
esos comunes como el agua y el aire son básicos para nuestra vida y, por lo
tanto, cuando peleamos por las cuencas de agua para que no se contaminen y se
preserven, cuando cuestionamos a empresas como UPM, que utilizan el agua para
su producción y después lo que llega al agua son sus desechos, estamos
trabajando sobre la idea de un común, que no es de esa empresa y no es ni
siquiera de estas personas que habitamos este país que se llama Uruguay en el
2025
Carla Alves es periodista y escribe
sobre temas sociales. Es editora web de la diaria.
Fuente: Revista Lento La Diaria
EL
MARGAY (Leopardus wiedii) un verdadero trapecista en nuestros bosques.
Denominaciones: Margay, maracayá, tigre, tigrillo, caucel,
tirica, gato pintado, chiví, yaguatirica, caucel, borricón, kuichua, chulul, según
las regiones.
Figura
1- El
Margay en su hábitat natural Fuente: Wikipedia
El
Margay es un felino silvestre con aspecto de pequeño Ocelote (1) (Leopardus pardalis),
pero al contrario de éste presenta el rinario negro, no rosado, y la cola
proporcionalmente más larga, representando ésta aproximadamente un 40% del
largo total del animal, que varía entre los 90 y los 120 cm con un peso que va
de los 2 a los 5 kg.
Se
ha tenido en estos últimos tiempos noticias de algunos ejemplares que han sido
atropellados en nuestras rutas , en
algunos casos hacia el oeste de nuestro territorio, lo que ha motivado a
científicos a analizar el fenómeno que
no parecía algo tan común como podría
pensarse. Estos animales, en nuestro país, suelen visualizarse más hacia el
este, siendo algunos de ellos
encontrados muy alejados de lo que suele ser su hábitat natural.
(1)
El ocelote es una
especie de felino de mediano tamaño, con una longitud de cabeza y cuerpo de 70
- 90 cm, cola relativamente corta (30-40 cm, un 45% de la longitud de cabeza y
cuerpo) y un peso en el entorno de los 11 kg. En Mesoamérica, es el tercer
felino más grande después del jaguar y del puma, y el más grande de los
pequeños felinos manchados.
Las
interrogantes son muchas, ¿han sido ejemplares que se consideraban mascotas y se
escaparon?, ¿han migrado? ¿ han existido cruzas genéticas con otros felinos y
estos ejemplares son nuevas especies híbridas? Por eso es muy importante estar atentos a que
si acontecen estos episodios tan desafortunados, se pueda comunicar a las autoridades
correspondientes y así la comunidad
científica pueda participar y actuar consecuentemente.
Sus
orejas son redondeadas, grandes, negras por fuera y con un lunar blanco. La
coloración de fondo del Margay es
amarillenta con manchas que forman ocelos con bordes negros y centros
parduzcos o café más o menos alineadas en el dorso y en los flancos. Tiene el
mentón y la zona periocular blancos al igual que el vientre.
Algo
que lo distingue del resto de los felinos es que puede rotar sus tobillos y
muñecas 180° para ascender y descender de los árboles de forma completamente
vertical y su cola ancha y larga en relación a su cuerpo le permite mantener el
equilibrio. Se lo considera de distribución restringida en el país, sobre todo
hacia la región serrana del este y norte de Uruguay.
Unas
de sus características morfológicas más notables, son los grandes ojos
saltones, que hacen parecer su hocico más estrecho, y las grandes garras, junto
con su larga cola salpicada de anillos negros. Su pelaje es denso y grueso.
El Margay tiene hábitos
solitarios y territoriales, con un patrón de actividad nocturno, aunque también
ha sido registrado durante el día.
Figura 2- Margay descansando Fuente; https://www.shutterstock.com/
Entre
sus principales presas, a las que caza mayormente en el suelo, se cuentan
cuises, comadrejas, ratones de campo, entre otros.
Alcanzan
la madurez sexual entre los doce y dieciocho meses, pero no suelen dar a luz
hasta los dos años, mucho más tarde que el gato doméstico y la gran mayoría de
felinos de pequeño tamaño. Son bastante longevos, en libertad viven unos doce
años.
El
período de gestación es de 76 a 84 días, luego de lo cual tiene 1 o 2 crías.
La
desaparición, degradación y fragmentación de su hábitat es, al igual que en la
mayoría de las especies de animales silvestres, su principal amenaza.
El
Margay es un felino raro en toda su área de distribución, y la presión humana,
sobre todo a través de los desmontes para el uso agrícola del suelo, generan
una tendencia decreciente en sus poblaciones, lo que lo sitúa como casi
amenazado a nivel mundial.
Recordemos
que América del Sur es la segunda región más rica en diversidad de Felinos
luego de Asia.
Figura
3 Área de distribución de la especie.
Este felino ha tenido una presencia significativa en la cultura de América Central y del Sur, donde se le considera un animal sagrado en algunas culturas indígenas. En la cultura maya, por ejemplo, se cree que el Margay es un animal sagrado que puede comunicarse con los dioses.
Además,
el Margay ha aparecido en muchas leyendas y cuentos populares en la región. En
algunas historias, se le describe como un animal astuto y sigiloso que puede
engañar a sus enemigos y escapar de situaciones peligrosas.
No
solo es la alteración del hábitat, en
algunos países, su principal amenaza es la caza, ya que su piel, en algunas
regiones se considera muy valiosa, o también considerarlo como mascota exótica,
todo lo que influye negativamente en su estado de conservación. Esta especie cuenta
con regulación específica dictada por varios de sus países de origen, por su
parte, desde el punto de vista internacional, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) lo cataloga como “casi amenazado”(NT), es
decir, una categoría que agrupa especies que están próximas a la amenaza.
Conocer
nuestra fauna nativa, nos permite revalorizarla y protegerla, la que, como
componente fundamental de la biodiversidad y los ecosistemas, debe constituirse
en un factor importante a tener en presente en la reflexión y acción de cada uno de nosotros.
Bibliografía
https://animalesbiologia.com/mamiferos/felinos/pequenos-felidos-salvajes/leopardus-wiedii
Díaz, GB. y RA Ojeda. 2000. Libro rojo de mamíferos
amenazados de la Argentina . Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
(SAREM).
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/443996/PACE_Peque_os_Felinos.pdf
Categorías y Criterios de la lista roja de la UICN, versión
3.1 Comisión de la Supervivencia de la UICN disponible en: https://www.google.com.uy/books/edition/Categorias_y_criterios_de_la_Lista_Roja/D5Odhr3qfZ8C?hl=es&gbpv=1
¿Son útiles los Recuerdos en la era de la Inteligencia Artificial?
..............................................................................................
La Luna y los cuasi
satélites terrestres: una analogía entre los astros y las relaciones
humanas Escribe Nicolás Pan en
Comunidad científica
Se tiende a pensar que la ciencia
está dominada por la racionalidad. Aquí Nicolás Pan, licenciado en Física y
estudiante de posgrado en la Facultad de Ciencias, en base a asteroides que son
compañeros temporales de la Luna, reivindica también otros aspectos. Intentar
comprender cómo funciona la naturaleza suele ser una respuesta que satisface a
la mayoría de las personas. Afortunadamente, la imagen de científico loco,
despeinado, vestido con una bata en su laboratorio alejado de la sociedad, ha
quedado atrás en el tiempo, o al menos se ha vuelto algo más difusa. Sí,
algunos científicos usan bata. Sí, algunos científicos están locos. Y sí,
algunos científicos no se peinan mucho. Pero el trabajo de un científico es
mucho más humano de lo que solemos pensar. Por más veces que he intentado
explicarle, si le preguntan a mi madre probablemente responderá que no tiene ni
idea de cuál es mi trabajo. Pero para mí, que no me peino mucho, mi trabajo a
veces implica algunas cosas que suelen atribuirse a otras profesiones, como por
ejemplo a los artistas.
Creo que no hay nada más alejado
de la realidad que esa idea del científico como una persona fría, racional,
privada de emociones, que cumple con cierta metodología y que cada tanto tiene
alguna chispa que enciende una idea nueva. La naturaleza tiene muchas más
conexiones con las emociones humanas de las que podríamos imaginar.
Es verdad que al momento de
exponer su trabajo, en los artículos científicos que se publican en revistas
arbitradas, uno intenta ser lo más objetivo posible. Si tuviera que explicar en
una frase qué es el método científico, probablemente diría algo como “callarse
y dejar a la naturaleza hablar”. Sin embargo, como en todos los aspectos de la
vida, la subjetividad de las personas puede afectar el resultado. Por esto, se
suele hablar de una comunidad científica, de forma que todos los resultados
sean corroborados por otros científicos. También es verdad que leemos muy
atentos cientos de artículos y estudiamos cientos de gráficos, pero en el día a
día el trabajo de un científico es mucho más creativo y emocional de lo que
parece. Buscamos patrones, relaciones, conceptos y muchas ideas que no se
alejan de la naturaleza del humano. Incluso, muchas veces nos decantamos por
ciertas ideas por su belleza o por su simpleza (siempre en tanto estén de
acuerdo con los experimentos).
La soledad del
espacio
Muchos de los comportamientos
humanos se ven reflejados en la naturaleza, a veces como simples analogías y
otras como reflejo de una real optimización dada por la evolución. Veamos un
ejemplo de esta semejanza.
A la mayoría de nosotros nos han
enseñado desde niños que la Tierra solamente tiene un satélite natural, la
Luna. En cambio, sabemos que los planetas más grandes, como Júpiter o Saturno,
tienen decenas. Por lo tanto, podríamos afirmar, desde una perspectiva muy
humana, que la Luna está sola.
La soledad es muy común en los
humanos; al perder amigos o familiares podemos llegar a sentirnos muy
desolados. Un hecho con el que tenemos que aprender a vivir en algún momento de
nuestras vidas es que toda relación entre humanos es efímera. Los amigos se
pelean, las relaciones terminan y, si somos lo suficientemente afortunados para
que la vida misma no nos separe de una persona, la muerte se encargará de
distanciarnos.
El sentimiento de soledad puede
ser tan impredecible como un terremoto y puede llevarnos a lugares muy oscuros
de nuestras mentes. La lucha contra esta sensación ha sido abordada por
diversos artistas de muchas formas distintas. También podemos ver este
comportamiento entre algunos cuerpos celestes en nuestro Sistema Solar con los
que yo trabajo y que me han recordado algunas cosas muy humanas.
Compañías temporales
En 2004 una serie de
investigadores canadienses, estadounidenses y finlandeses descubrieron que de
la misma forma en que podemos hacer amigos y perderlos casi con la misma
facilidad, nuestro planeta es también capaz de tener compañeros temporales.
En dicho artículo, publicado en
Meteoritics & Planetary Science, una revista especializada en cuerpos
menores, los autores describen el descubrimiento de un objeto nuevo y dan una
caracterización de su órbita, determinando que tiene una órbita muy parecida a
la de nuestro planeta. Este descubrimiento utilizó observaciones de telescopios
propiedad del Lincoln Near-Earth Asteroid Research, un programa de
descubrimiento de asteroides que ha logrado confirmar más de 200.000 nuevos
objetos. Los autores mencionan que el objeto fue descubierto a una distancia de
poco más de dos millones de kilómetros. Si bien esto puede parecer mucho a
escalas humanas, es apenas unas seis veces la separación entre nuestro planeta
y la Luna. El asteroide recibió el nombre de 2003 YN107 debido al año en que
por primera vez fue observado.
Este objeto no es un satélite
terrestre de la misma forma que la Luna, que tiene una órbita muy estable en
torno a nuestro planeta, sino que recibe el nombre de cuasi satélite. La
diferencia radica en que si dibujamos el camino que sigue la Luna en torno a
nuestro planeta, luego de una revolución, esta línea vuelve al punto de
partida, cerrando la trayectoria en una figura geométrica muy parecida a un
círculo deformado que los científicos llaman elipse. Sin embargo, en el caso de
los cuasi satélites este camino no está cerrado.
En general, estos son objetos
mucho más pequeños, de unas decenas de metros, que debido a las perturbaciones
de todos los cuerpos del Sistema Solar terminan acercándose bastante a nuestro
planeta. De la misma forma que en un día muy ventoso nos puede costar trabajo
caminar en línea recta, los otros planetas causan que los objetos no se
mantengan en órbitas estables.
Los investigadores pudieron
estimar el tamaño de YN107, resultado de cerca de unos 20 metros,
aproximadamente el tamaño de un ómnibus. Si bien los objetos de este tamaño no
presentan un peligro para nuestra civilización, todas las noches decenas de
astrónomos están monitoreando el cielo nocturno en busca de objetos más grandes
que potencialmente podrían presentar algún peligro. De hecho, los autores
determinaron que YN107 sería un cuasi satélite hasta 2006, año después del cual
se habría alejado de la Tierra. Debido a la dificultad de seguir con un
telescopio la trayectoria de estos objetos es necesario que los científicos
creen modelos para estudiar su órbita.
No todos los asteroides que se
acercan a la órbita de nuestro planeta terminan siendo cuasi satélites. Existen
otro tipo de órbitas que la Tierra puede compartir con otros objetos, incluso
se puede decir que tienen nombres graciosos, como “órbita herradura de caballo”
u “órbita renacuajo”. Los astrónomos les han dado estos nombres basándose en la
figura que forman estos objetos al moverse por el espacio, a diferencia de la
órbita cerrada que traza la Luna.
Una pregunta abierta es si es
posible que un objeto de estos sea capturado eternamente en una órbita estable.
La respuesta de los mecánicos celestes parece ser que no: estos objetos
acompañan a la Luna durante un tiempo, pero luego siguen su camino por el
Sistema Solar. El asteroide del que hemos hablado solamente estuvo diez años
como compañero de la Luna. Hoy en día se conocen cientos de objetos que son
coorbitales de todos los planetas del Sistema Solar, excepto Mercurio. Algunos
se comportan como cuasi lunas de los planetas y otros tienen dinámicas mucho
más interesantes que los astrónomos –entre los que me incluyo– trabajan en
intentar entender.
Un problema gigante al intentar
estudiar estos comportamientos es propio de la naturaleza de la dinámica
orbital, una característica llamada caoticidad. Esto quiere decir que no es
posible determinar la trayectoria que seguirá el asteroide en períodos de tiempo
más allá de los 100 años. Por esto, a escalas grandes de tiempo sólo podemos
dar respuestas estadísticas a la pregunta de si es posible que cierto asteroide
colisione con la Tierra o no.
En definitiva, de la misma forma
en que todas nuestras relaciones tienen un comienzo y un final, muchos
asteroides se vuelven compañeros temporales de la Luna. Tampoco podemos saber
realmente hacia dónde van a ir nuestras relaciones debido a lo caóticas que
pueden llegar a ser nuestras acciones. Así que si algún día la Luna o algún
científico despeinado se sienten solos, debemos recordarles que solamente es
algo temporal. Fuente: La Diaria
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Las cosas como son
Países Bajos anuncia que prohibirá el uso del celular en las salas Varios países de Europa están considerando leyes para prohibir el uso de teléfonos celulares en las aulas de clase.
El gobierno de Países Bajos anunció que implementará medidas para prohibir los aparatos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, en las salas de clase.
Se espera que la iniciativa comience a inicios del próximo año.
La regla incluiría algunas excepciones para los alumnos que tengan necesidades médicas o discapacidad, y en aquellas clases que se enfocan en desarrollar habilidades tecnológicas. La prohibición no se elevará a un rango legislativo, pero podría pasar en un futuro. Por ahora será un proyecto entre las autoridades educativas, la administración de las escuelas y las familias.
“A pesar de que los teléfonos están casi entrelazados con nuestras vidas, no pertenecen en las aulas de clase”, dijo el ministro de educación Robbert Dijkgraaf.
“Los estudiantes tienen que poder concentrarse y se les debe dar todas las oportunidades para que aprendan bien. Sabemos, de estudios científicos, que los teléfonos celulares interrumpen este proceso”.Varios estudios han encontrado que limitar el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas ayuda a la concentración y a la cognición.
La prohibición también incluye tabletas y relojes inteligentes.
El gobierno dijo que sería tarea de cada colegio acordar las reglas exactas con maestros, padres y pupilos.
La iniciativa será revisada a finales del año lectivo 2024-2025 para ver qué tanto funcionó y si se requiere una prohibición legal.
El anuncio es parecido a uno que hizo Finlandia la semana pasada.
El gobierno de ese país dijo que cambiaría la ley para que fuera más fácil restringir el uso de teléfonos en las escuelas.
Otros países, incluidos Reino Unido y Francia, han propuesto medidas que restringen el uso de los teléfonos para mejorar el aprendizaje.
Fuente: BBC MUNDO julio de2023
¿ Qué opinan de esta medida? Los que deseen pueden seguir nuestro Blog y quedan habilitados sus comentarios.
Entre misterios guaraníes
y leyendas de matreros, recorremos Grutas de Salamanca
Foto I Vista frontal al sistema de grutas Fuente: Wikipedia
Creo
que a la mayoría siempre nos ha gustado aventurarnos un poco en aquellos lugares de nuestro territorio,
donde las leyendas populares permiten escribir muchas páginas tratando de mantener viva de
generación en generación, aquello que hace a la memoria colectiva.
Nuestra
geografía podría decirse, suele a veces, ser casi caprichosa dando formas de
relieve impresionantes y paisajes casi de otro planeta, en esta oportunidad nos
referimos a las Grutas de Salamanca en
el departamento de Maldonado.
El
nombre de Grutas de Salamanca es de origen guaraní, Salamanca deriva de “Salamanac”
que significa para esta lengua “sitio de rito oculto”.
¿Dónde se ubican?
Las
Grutas de Salamanca se encuentran en el Departamento de Maldonado, sobre las
Sierras de Sosa, cerca de la ciudad de Aiguá. Se accede a ellas a través de un
desvío en el kilómetro 188 desde la ruta 13. Desde allí se ingresa a un camino
vecinal de tierra, se debe recorrer 8 kilómetros hasta el portón de entrada del
Parque. Si se parte desde Punta del Este se debe tomar la ruta 39, que pasa por
San Carlos hasta Aiguá, y desde allí la ruta 13 rumbo al este. Son
aproximadamente 120 kilómetros desde Punta del Este hasta el Parque. Si se
parte desde Montevideo la forma más directa de llegar es a través de ruta 8,
pasando por Minas, siguiendo luego 28 kilómetros más hasta el empalme con ruta
13, son 190 kilómetros de recorrido desde Montevideo.
Foto II –Localización
Toda
la zona de Aiguá con sus cerros, montes y grutas forma parte de la Reserva de
Biosfera de los Bañados del Este (1)
aprobada por UNESCO para Uruguay, en junio de 1976.
Foto IV -Fuente: Probides (Programa de Conservación de
la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este)
Las Sierras de Aiguá y por ende las Grutas de la Salamanca se insertan en esta área. Las mismas se encuentran en el Parque Municipal de Salamanca.
El
monte nativo que rodea a las grutas es espeso y rico en especies, era conocido por los indios guaraníes como
lugar sagrado donde encontraban las plantas
medicinales que necesitaban para sus medicinas. Muchos denominan a este monte
nativo como Templo de Zong. El carácter
Zong etimológicamente representa un techo
sobre un altar y se asocia a lo ancestral, templo de los ancestros.
En
la cima del camino se puede apreciar la Gruta
Principal o Gruta de Lemos la mayor del sitio,
tiene 300 metros de largo por 4 metros de altura. En su interior habita
gran cantidad de murciélagos y vampiros, éstos últimos son inofensivos.
Foto V- Parque Grutas de la Salamanca Fuente: http://www.maldonado.gub.uy/?n=46578
Origen
de las Grutas
Respecto
a la geología de las grutas, sus rocas pertenecen a la era Mesozoica (2).
Las rocas en cuestión fueron datadas en 130±1 millones de años perteneciendo
así al final del periodo Jurásico. El territorio contiene varios derrames de
basalto (3)
como base y de 3 a 4 derrames más jóvenes de riolita (4)
en la parte superior (Bossi, 2005). Las dos grutas que, hasta el momento,
sabemos que son habitadas por murciélagos y
vampiros, se ubican en la cara sursureste de la sierra y sus entradas se
orientan hacia una planicie fluvial formada por el arroyo Sarandí Grande. En
particular, la gruta de Lemos presenta perímetro semicircular con altura máxima
de 2,5m y se desarrolla en el límite de dos coladas de riolita. Su formación se
produjo por una falla paralela al borde que atraviesa toda la colada y permite
el acceso de agua que gotea permanentemente hacia el interior de la gruta
(Bossi, 2005). “En torno a las grutas se genera un microclima con alta humedad,
baja luminosidad y baja exposición a vientos, estas características lo
convierten en un ambiente importante para el desarrollo de briofitas, helechos
y gramíneas umbrófilas y, en cuanto a fauna, propicio para algunos tipos de
artrópodos y quirópteros” (Probides, 1999) (5).
La
más grande de las grutas también se la
conoce como Gruta de Lemos haciendo mención a un personaje de la historia que
nació en la zona de Aiguá en los primeros años del siglo XIX, alrededor de
1805, y murió hacia 1865 en la frontera con Brasil, tras un enfrentamiento
armado con la policía a orillas del río Yaguarón. Un personaje vinculado a la
Guerra Grande y también a actividades que lo enfrentaban a la policía y que le valieron el nombre popular del
“matrero Lemos”.
En
la última etapa de su vida adoptó la gruta de Salamanca como guarida
definitiva, cuando ya su caída era inminente, pues toda la policía andaba tras de
sus pasos.
Las
leyendas tejidas en la zona y que se hicieron muy populares, mencionaban el
tesoro de Lemos escondido en la misma gruta donde se refugiaba, cosa que nadie
ha podido probar hasta la fecha y que seguirá en el imaginario popular
alimentando nuestras creencias , mitos y leyendas de muchos sitios de nuestro
territorio y de los personajes que lo
poblaron. El parque fue declarado Área Protegida Departamental (Decreto
3867/2010) en 2010 y desde 2014 existe un plan de manejo diseñado por actores
de la comunidad local, Municipio de Aiguá, Intendencia de Maldonado, la
Asociación Uruguaya de Escalada (AUDE), el Centro Espeleológico Uruguayo “Mario
Ísola” (CEUMI), entre otros, que buscan contribuir a la conservación de los
recursos naturales, geológicos y socioculturales del lugar.
1- Una Reserva de
Biosfera es un espacio del territorio cuya función además de la conservación y
protección de la biodiversidad (riqueza en variedad de especies) es el desarrollo económico y humano de estas
zonas, la investigación, la educación y el intercambio de información entre las
diferentes reservas, que forman una red mundial.
2- Mesozoico una de las
Eras geológicas en que se divide la Historia Evolutiva de nuestro planeta. Se
divide en tres periodos: Triásico. Cretácico y Jurásico.
3- Basalto: roca de
origen volcánico de color pardo oscuro
4- Riolita: roca de
origen volcánico de colores que van del gris al rojizo y rosado
5- PROBIDES. Programa
de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales
del Este
Bibliografía y Webgrafía
Bossi. Jorge
(2005) La Gruta de Salamanca.
Departamento de Maldonado (Uruguay). Esbozo Geológico y Geocronológico. Centro
de Estudios de Ciencias Naturales. Facultad de Agronomía, Departamento de
Suelos y Aguas, Cátedra de Geología. Universidad de la República.
http://www.maldonado.gub.uy/?n=28741
https://turismo.gub.uy/index.php/lugares-para-ir/region-este/item/2744-grutas-de-salamanca-y-aigua
https://www.probides.org.uy/imagenes/ckfinder/files/files/poster.pdf
Surcando el Cebollatí en busca del Ceibo- Madre
Observando
esta foto puede parecer que nos engañan
nuestros sentidos, además no suele ser una imagen recurrente en los bosques de
Uruguay, pero sí, es una flor de Ceibo
blanca. Viajando hacia el este y más precisamente hacia el departamento de
Treinta y Tres podremos descubrirla en las márgenes del río Cebollatí muy
cerquita de la conocida Charqueada, Pueblo General Enrique Martínez.
Foto II Río
Cebollati en costas del Pueblo Gral Enrique Martínez – La Charqueada Fuente Wikipedia
Cuando
llega el mes de noviembre y con una
segunda floración en diciembre y enero, dicha localidad se engalana
de Ceibos blancos.
El
botánico Atilio Lombardo en 1961 la
describió y le dio el nombre de Erythrina crista-galli variedad leucochlora.
Pero muchos afirman que en La Charqueada y Cebollatí ya la conocían, aunque
fuera de oídas, desde hacía tiempo. Estos dos pueblos, que se encuentran a uno
y otro lado del río Cebollatí, están muy próximos a la zona reportada de
distribución silvestre del ceibo blanco. Hoy se ha convertido en un símbolo de
identidad del pueblo de La Charqueada. Se cuenta que los vecinos hablan de un “Ceibo
Madre silvestre” cruzando los montes del lugar que seguramente algún baqueano
sabrá señalar con más acierto.
No deja de sorprender, una historia
digna de compartir
“Las
primeras investigaciones sobre esta variedad se realizaron en Charqueada, los
vecinos Beatriz Bustamente y Oscar Prieto, quienes en 1998 buscaron exactamente
donde se encontraba el “Ceibo Madre”. El 8 de marzo de 1998, nos lleva, en su
bote, don Teodoro Pampillón, al furao, acompañándonos don Giovanni Araújo,
quien hace 30 años ya había visto el ceibo. Navegando por el Cebollatí, hacia
la Laguna Merín, al llegar a Los Corralitos, se dobla a la derecha entrando por
el furao «El Lavadero» o «Laguna Laurel», hasta el Puerto «El Lavadero». Allí
nos bajamos y comenzamos la búsqueda, caminando por antiguos campos de
arroceras, bordeando el monte. Luego de andar un largo trecho, surgieron por
sobre los demás árboles, las flores blancas del Ceibo. Está ubicado en la mitad
de una franja de vegetación indígena, compuesta por espinillos, arueras,
pitangueros, pajonales, cardos y coronillas; esta franja, tiene de largo 300
metros aproximadamente y de ancho entre 30 y 40 metros. De un lado, campo de
antiguas arroceras, del otro, bañado y en el centro de esa franja, un solo
ceibo de flor blanca, el CEIBO MADRE, protegido, rodeado por ceibos de flores
rojas y mixtas”. De la investigación llegaron a la conclusión de que el Centro
de Origen del Ceibo de Flor Blanca se encuentra en la Sexta Sección del
departamento de Rocha, zona llamada furao «Del Lavadero» o «Laguna Laurel»; campos
que fueron de Don Arturo Barrios, hoy de don Cabrera Tarán y el Centro de
Dispersión es el Pueblo Gral. Enrique Martínez, Charqueada”. (Fuente:
https://turismo33.gub.uy/ceibo-blanco/)
Se
asegura que semillas y plantines de esta variedad se encuentran ahora en
distintos puntos del planeta, a donde fueron llevados para adornar, o
simplemente para estudio, ya que se desconoce el motivo de esta mutación y con
otra curiosidad, no siempre sale una variedad de flor blanca, incluso de
semilla del mismo árbol. Si alguien gusta de tener este árbol en su casa,
deberá asegurarse llevando un plantín de gajo. Muchos llevaron semillas de
ceibo blanco y se encontraron que luego daba flores rojas.
Descripción botánica del ceibo
Puede
crecer hasta diez y doce metros de altura, aunque comúnmente se ven ejemplares
que por lo general rondan los 4 o 5 metros, tiene su tronco asurcado y de forma
irregular. Flores de color rojo intenso,
también blancas, florece en primavera y verano.
Es
un árbol cuyo tronco se ramifica a varios metros del suelo. Hay algunos que se
ramifican desde la base, en este caso tienen el aspecto de arbustos. La copa
del árbol no es muy tupida. La flor roja del ceibo es considerada como
"flor nacional" de nuestro país y la Argentina. Se cultiva como
ornamental en plazas y jardines. Se reproduce fácilmente por semillas, también
por estacas. Su madera es blanda y liviana de poca resistencia, suele ser
utilizada en la fabricación de artesanías y boyas de pescar. De sus flores se
extrae un colorante rojo intenso utilizado en los teñidos del telar artesanal.
Tanto sus flores como su corteza son también empleados con frecuencia en la
medicina popular, su corteza posee propiedades antisépticas y astringentes.
El
ceibo tiene raíces poco profundas porque viviendo en zonas húmedas no le es
necesario extenderlas demasiado para obtener agua.
Desarrollando
un sistema de vasos de conducción o vascular para tal fin, que distribuye el
agua por todo el vegetal y el exceso se elimina por las hojas. El corcho que
rodea el tronco no permite la salida del agua. Durante las intensas heladas se queman
las ramas nuevas y las hojas se caen. Sus raíces son de gran resistencia tanto
a las heladas como al fuego. Es una planta de crecimiento rápido pero de escasa
longevidad por la naturaleza de su madera blanda.
Se
auto- reproduce espontáneamente por semilla, pero para que esto ocurra, debe
estar cerca de ríos o cursos de agua. También por gajos y acodos que deben
realizarse preferentemente en invierno. Admite bien la poda profunda y despunte, cuando llega el invierno y se le
caen las hojas, se puede proceder a realizarle una poda de limpieza. Consiste
en eliminar ramas que se crucen, ramas dañadas o darle la forma adecuada al
árbol.
El
ceibo puede plantarse al sol o en lugares parcialmente sombreados, con suelos
profundos, con pH medio, gran capacidad de retención de humedad y buen drenaje.
Para asegurar una buena nutrición de la planta, es necesario mantener
permanentemente una buena dosis de abono.
Curiosidades sobre el empleo del
ceibo
La
corteza como es sumamente liviana suele reemplazar al corcho en algunas
manufacturas. También se suele utilizar para fabricar colmenas y armazones de
montura.
Los
indios fabricaban balsas y en algunos lugares, ruedas de carrito para
transportar leña.
Por
su parte, la Provincia de Santiago del Estero es famosa por la fabricación del
bombo “ legüero”, un instrumento típico
del folklore argentino. Su nombre se debe a que puede ser oído a una legua de
distancia; al músico que lo ejecuta se lo llama bombisto. La caja del bombo se
fabrica de troncos ahuecados. Se utiliza el ceibo bien estacionado, el que le
da una excelente calidad de sonido. Como el Ceibo tarda años en alcanzar
el diámetro necesario para la
fabricación del instrumento, su costo es elevado, por lo que se usan otras
especies, pero los entendidos manifiestan que el sonido, no es el mismo.
En
otros aspectos, se sostiene que la
corteza tiene aplicaciones medicinales porque posee algunos alcaloides, de
todos modos se aconseja manejarse con prudencia en las aplicaciones con fines
curativos y consultar previamente a un médico.
En síntesis
Como
hemos apreciado el ceibo blanco silvestre crece al este de nuestro país si bien
se ha logrado, principalmente con esquejes, llevarlo a otros lugares, en
Montevideo hay sitios donde se lo puede apreciar y solo cuando nos regala sus
flores níveas deja de pasar inadvertido y destaca en el paisaje urbano de
algunas plazas para recordarnos que también existe, aunque parezca sorprendente
y misterioso.
Bibliografía y Webgrafía de consulta:
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Mart%C3%ADnez
https://www.flordeplanta.com.ar/arboles/el-ceibo-cultivo-suelo-y-poda-riego-y-cuidados/
https://turismo33.gub.uy/charqueada-sus-comienzos/
Nuestra
Tierra N 27 disponible en línea en https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/9643
Guía
de identificación de especies arbóreas nativas de Uruguay disponible en línea https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/publicaciones/Guia_de_identificacion_de_especies_arboreas_nativas_de_Uruguay_compressed.pdf p: 39 y 40
Las misteriosas civilizaciones que inspiraron la leyenda de El Dorado Lo leemos directamente en; https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-62566359
Usa las TIC como un pirata
Escrito por el docente Matt Miller, esta obra ofrece las claves, herramientas y también la inspiración para utilizar las tecnologías como si se trataran de un ‘mapa del tesoro’. ¿El objetivo? Crear experiencias en el aula y hacer memorable el aprendizaje. Esta guía ofrece estrategias flexibles, que cada docente puede adaptar según la edad de los estudiantes, con las que se asegura hacer uso de la tecnología de forma práctica. Dividido en nueve capítulos, este libro está repleto de ejemplos prácticos basados en la investigación y mejores prácticas. Editorial: Mensajero
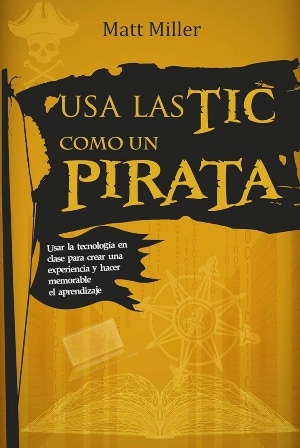
LOS INVITO A CONOCER SHINRIN YOKU(baños de naturaleza) Y COMO SE PRACTICA.
..................................
AHORA EL LIBRO DE GEOGRAFIA DE 2DO AÑO DE EDITORIAL INDICE ESTÁ EN SU VERSIÓN DIGITAL
...................................................
Los mejores libros para adolescentes
Los docentes también son los héroes de esta crisis
Javier Palazón, director de EDUCACIÓN 3.0., reflexiona sobre la importancia de la escuela y de los docentes en una sociedad transformada y marcada en la actualidad por la pandemia.
Vivimos tiempos extraños. Quién nos iba a decir hace justo un año, cuando nos las prometiamos muy felices con el comienzo de una nueva década (hay quien hablaba de la vuelta de los “felices años veinte”), que la llegada de un virus nos iba a confinar en nuestros hogares, ciudades y pueblos durante meses, que nos iba a obligar a llevar siempre mascarilla al salir de casa, que produciría una crisis económica sin precedentes y, lo que es peor, que se cobraría la vida de millones de personas en todo el mundo.Vivimos tiempos extraños. Quién iba a pensar que todos los planes de digitalización y de incorporación de las TIC en las aulas de los que llevamos años hablando y que avanzaban a paso de tortuga, iban a recibir un impulso sin igual en un tiempo récord. Docentes que nunca habían utilizado el correo electrónico o una webcam para comunicarse con su alumnado, de la noche a la mañana tuvieron que ponerse a ello; centros que tenían en el olvido las plataformas educativas, empezaron a utilizarlas como la mejor opción posible en un momento en el que la educación online y, posteriormente la híbrida o semi presencial, se postulaba como la tabla salvavidas para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quién nos iba a decir que la clase magistral, todavía protagonista en muchas aulas, ha tenido que dar paso obligada por las circunstancias a las metodologías activas que permiten al alumno ser el protagonista de su propio aprendizaje. Vivimos tiempos extraños. Después de todo lo vivido y lo que aún nos falta hasta que no haya una inmunidad total o una pastilla que doblegue a este virus, nos hemos dado más cuenta que nunca de la importancia capital de la escuela en nuestra sociedad. Pero de la escuela con mayúsculas, aquella donde se adquieren conocimientos necesarios para la vida y donde se aprende a vivir en sociedad. Y no esa otra escuela que para algunos parece que es solo un lugar donde aparcar a los hijos mientras que los padres trabajan. Y, por encima de todo, esta pandemia ha servido para dignificar más que nunca la figura del docente, de los miles de maestras y maestros que se están dejando la piel para que todo siga funcionando a pesar de las circunstancias, las condiciones y las enormes dificultades. Yo lo tengo claro: son, junto con los sanitarios, los héroes sin capa de esta crisis.
"El Amazonas es un paraíso de culturas que no conocemos": entrevista con la escritora Pola Oloixarac
..................................................................................................................................
Violeta Parra: la fascinante y (poco conocida) relación que la creadora de "Gracias a la Vida" tuvo con el pueblo mapucheArauco tiene una pena/Que no la puedo callar/Son injusticias de siglos/Que todos ven aplicar/Nadie le ha puesto remedio/Pudiéndolo remediar/Levántate, Huenchullán.
Esta canción en que Violeta Parra lamenta y reivindica las demandas mapuche se llama "Arauco tiene una pena", y fue grabada por la compositora, investigadora y figura principal de la música chilena y latinoamericana en Argentina en 1962.
Es una - tal vez la más elocuente - de las piezas en que Parra (1917-1967) se refiere al pueblo originario del sur de Sudamérica, sobre el que realizó un intenso trabajo de recopilación e investigación, del que se sabía muy poco hasta que 2014 aparecieron unas grabaciones que lo sacaron a la luz.
"Mi primera reacción fue llorar muchísimo. Lloré porque sentí que Violeta de alguna manera me estaba mandando esa cinta. Fue un llanto largo, de mucha emoción, por encontrarme con una parte de nuestra historia", le dice a BBC Mundo la doctora en literatura y académica chilena Paula Miranda. "Pero lo que más sentí fue que dentro de lo que se niega de Violeta también se niega esta parte mapuche de ella, su parte indígena". afirma Miranda, quien junto a Elisa Loncon y Allison Ramay, trabajó durante tres años en la revisión de las grabaciones para el libro "Violeta Parra en el Wallmapu. Su encuentro con el canto mapuche", publicado en 2017.Además de prolífica y destacada compositora - su canción "Gracias a la vida" es un himno que reinterpretaron Chavela Vargas, Joan Báez y Mercedes Sosa, entre otros -, Parra desarrolló una elogiada carrera pictórica, en la que destacaron sus coloridas arpilleras.De hecho, en 1964 fue la primera artista latinoamericana que expuso en el Museo del Louvre, en París.
Pero también realizó un extenso trabajo de recuperación de la cultura tradicional chilena, rescatando un patrimonio de canciones y costumbres que de otra forma se habría perdido con el tiempo.
Una labor que su hermano, el fallecido poeta Nicanor Parra, Premio Cervantes 2012, describía así en su poema "Defensa de Violeta Parra": Has recorrido toda la comarca/Desenterrando cántaros de greda/y liberando pájaros cautivos/Entre las ramasCon ese afán, en los años 1957 y 1958, viajando en autobús y en tren y cargando una pesada maleta con su grabadora, Violeta se internó en busca de los cantos del pueblo mapuche, que resistió la conquista española y sólo fue incorporado a los Estados de Chile y Argentina a partir de mediados del siglo XIX .Con humor, empatía y ternura, como se escucha en las cintas encontradas, registró en los alrededores de Lautaro, la ciudad en la región de la Araucanía donde vivió de niña, y otras zonas del sur, a seis mujeres y un hombre "ülkantufe" o cantores mapuche: Juana Lepilaf, Juan López Quilapan, Juana Huenuqueo, Carmela Colipi, María Quiñenao y Rosita y Adela,de quienes no se registran sus apellidos.
En conversaciones con Violeta Parra, interpretan 39 "ÜL" o cantos dedicados al amor, al trabajo, a la espiritualidad; cantos para dormir a los niños, para lamentar engaños.
Pero puede que haya más.
Recientemente, se hallaron en Suiza dos grabaciones que se cree podrían ser el primer testimonio del prolongado encuentro que Parra sostuvo con la machi y autoridad religiosa mapuche María Painen Cotaro, quien, según Miranda, habría tenido una influencia decisiva en el trabajo creativo de la artista chilena.La machi tenía unos 50 años cuando recibió la visita de la recopiladora.
"Violeta habría quedado encandilada con ella, con su metro noventa de estatura, con su delgadez y con su pelo crespo", indica el libro. En su ruka, que visitó durante un mes, Parra habría asistido a sanaciones y ceremonias, como las que luego inmortalizaría su canción "El guillatún", donde describe la ceremonia religiosa/espiritual mapuche.
"Su hijo Ángel Parra (fallecido en 2017) cuenta qué Violeta llegó una vez con esta grabación del canto de la machi y que estaba vuelta loca, que decía que era una música de otro mundo y claro, era esta música mágica, sanadora, con la que se había encontrado en 1957", señala Miranda.Curiosamente, si bien el trabajo recopilatorio que Violeta hizo en el centro y norte del país fue sistematizado e incorporado de manera muy visible a sus tareas de difusión y creación, su labor sureña permaneció por años en la oscuridad.Y los cantos mapuche que grabó no formaron parte ni de sus conferencias ni cursos, no los mencionó en entrevistas, ni difundió en discos.
"La versión de Ángel es que Violeta tenía demasiado respeto por esa cultura y pensaba que no estaba preparada para darla a conocer de una manera apropiada. Imagino también que ella tenía cierto respeto o aprensión porque no conocía el mapudungún (la lengua mapuche), no sabía hablarlo y tampoco lo comprendía", afirma Miranda,
Y agrega: "Yo creo que coincidió con que ella estaba en una labor muy intensa en ese momento, que pronto se iba a ir de Chile. Pero también que tuvo conciencia de que era un momento difícil para asumir esta tarea, porque le dice a su hijo que vendrán personas en el futuro que estarán a la altura de estos cantos y puedan divulgarlos".
Vía virtuosa
Miranda, que es autora también del libro "La poesía de Violeta Parra", piensa que el material que la compositora recopiló en el sur tiene especial valor en el momento actual, en que el tema de las demandas históricas de los mapuches han encontrado un importante apoyo de la población chilena."Las tensiones han sido parte de nuestra historia desde la conquista, pero sobre todo desde la ocupación del territorio mapuche por el Estado chileno; por lo tanto, para Violeta Parra también era manifiesto ese conflicto, representado por el despojo, el racismo, la desvalorización de la cultura mapuche", explica la experta.
"En toda su obra existe sin duda una vía virtuosa de acceso a la riqueza de la cultura tradicional mapuche, a su saber medicinal, a sus cantos-acciones, a su ética amorosa, a la importancia otorgada a la familia, a su reciprocidad con el entorno y a su irrestricta defensa de la naturaleza, a su humor, a su permanente "lucha por la ternura" como nos dice el poeta mapuche Elicura Chihuailaf", cita."Pero también en esa obra accedemos a la difícil historia padecida por los mapuche, a sus derrotas, sometimientos y marginalizaciones, a la prohibición de su lengua y al despojo de sus territorios. Es lo que está en 'Según el favor del viento', 'Arauco tiene una pena' o 'Santiago penando estás'. De esta horrible historia, también debemos aprender", plantea.
"En su 'Arauco tiene una pena' está poetizado la reivindicación urgente y el "ya no más"", le dice la investigadora a BBC Mundo."Lo que ella nos enseña, es que debemos subsanar esas heridas urgentemente a través de la conversación y de la escucha, de la valoración mutua, del intercambio desjerarquizado, de la disposición a aprender de la cultura mapuche, y no solo integrarla exigiéndole que se homogenice a la cultura oficial".
"Violeta Parra apostó porque asumiéramos la rica diversidad de la que estamos hechos. Su plena identificación con la machi María Painen, la valorización de esos cantos y su relación amistosa con las seis cantoras y con el cantor son genuinas muestras de ese diálogo intercultural tan necesario en la época de Violeta, tan urgente hoy", plantea la académica.
Para Miranda, la más universal de las canciones de Violeta Parra, "Gracias a la vida", es también la que mejor puede reflejar la profunda huella que dejó en la artista su investigación entre cantores mapuche.
"Es muy impresionante porque le preguntamos a unos amigos mapuche qué canción ellos encontraban que era la más mapuche de la Violeta Parra, y nos dijeron: sin duda "Gracias a la Vida", porque en ella se hace lo mismo que hacemos nosotros en el Guillatún, que es agradecer por todo lo que hemos recibido, y en ese agradecimiento aseguramos que nos va a ser devuelto".
"Si le agradecemos a la naturaleza, la naturaleza nos va a devolver esas ofrendas que nosotros le estamos haciendo a través de la palabra. Con 'Gracias a la Vida', nos dijeron, está todo dicho, todo hecho".
Este artículo es parte del HAY Festival Arequipa 2020, que se celebra de forma virtual entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre.Fuente:https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54032225
El término "agotamiento emocional" fue usado por primera vez por el psicólogo germano-estadounidense Herbert Freudenberger en un estudio publicado en 1974.
Freudenberger describió un "estado de agotamiento mental y físico" causado por la vida profesional de un individuo.
El psicólogo señaló que ese estado tenía diferentes fases, incluyendo una etapa de "querer probar nuestro valor en forma compulsiva".Actualmente se considera al agotamiento emocional como un "estado de estrés excesivo y prolongado", según Modgil.
Y ese estado hace "que nos sintamos incapaces de enfrentar los desafíos de la vida".
A diferencia de Freudenberger, la doctora cree que los factores estresantes pueden provenir de muchas áreas de nuestra vida, no solo del trabajo.
¿Cómo se siente?
Modgil compara al agotamiento emocional con una batería de celular descargada.
Cuando sientes agotamiento o fatiga absoluta es como si se hubiera vaciado tu tanque de reserva.Tal vez eres una persona que suele encarar sin problema las situaciones estresantes y los desafíos en el trabajo.
Pero ahora todo te parece una lucha cuesta arriba. Y eso podría indicar que uno de tus "tanques emocionales" tiene reservas muy bajas.
"Puedes pensarlo de esta forma: tienes un cubo o tanque de reserva para el trabajo y otro para tu vida en tu hogar", afirmó Modgil.
"Si una de esas reservas es baja pero la otra está en buenas condiciones probablemente podrás hacer frente a tus desafíos".
"Pero si ambos tanques están bajos y no tienes reservas a las que recurrir, allí pueden comenzar los problemas".
"Debemos prestar atención a nuestra batería emocional", afirmó la médica británica.
De la misma forma en que cargas tu celular cada día debes preguntarte: '¿cómo me recargo a mi mismo?'"
¿Cuáles son las causas?
Modgil asegura que "cualquier cambio o evento significativo" en nuestra vida puede causar agotamiento emocional.Algunos ejemplos, según la médica, son las preocupaciones financieras, los problemas de pareja, o las situaciones estresantes como perder el trabajo, mudarse de casa o prepararse para un examen.
¿Cómo podemos entonces protegernos del agotamiento emocional y evitar sentirnos agobiados?Modgil compartió estas sugerencias:
- Aprende a escucharte con compasión.
Detente, reflexiona y realmente intenta conectar con lo que estás sintiendo unos 20 minutos cada día. Y no seas tan duro y crítico contigo mismo.
- Enfócate en las cosas que sí están funcionando bien.
Si tu vida personal está bien pero el trabajo es problemático, extrae todos los sentimientos de bienestar posibles de lo que sí va bien. Lo que funciona puede ayudarte a recargar las baterías.
- Ponte al día con amigos que te hacen sentir bien.
Las relaciones fuertes son importantes para generar resiliencia.
- Haz ejercicio regularmente.
- Haz cosas que disfrutas y haz de esto una prioridad.
Aún si se trata simplemente de ver tu comedia favorita.
- Escucha tus canciones preferidas
La música afecta nuestro sistema nervioso parasimpático, lo que nos ayuda a relajarnos.
- ¡Duerme suficientes horas!
La Asociación Estadounidense del Sueño constató que los adultos que duermen menos de ocho horas cada noche reportan niveles más altos de estrés que aquellos que duermen ocho horas. La falta de sueño afecta nuestro humor y nuestra habilidad de lidiar con los desafíos.
- Transforma gradualmente estos consejos en hábitos diarios.
Haz que sean parte de tu rutina.
Radha Modgil espera que sus sugerencias ayuden a prevenir el agotamiento emocional.
La médica cree que si damos prioridad a nuestras baterías emocionales, como solemos hacer con las de nuestros teléfonos, veremos una gran mejoría en nuestro bienestar físico y mental.
Esta nota fue adaptada de un video de BBC Ideas.
.......................................................
https://www.youtube.com/watch?v=fVMStLVrpII&feature=emb_logo
Disfrute de un relajante recorrido por Beibei, Chongqing, en el oeste de China, que ofrece un encanto natural y cultural
CHONGQING, China, 16 de septiembre de 2020
Beibei está ubicada en el norte de Chongqing, y sus principales recursos son las montañas y los ríos. El carácter chino "Bei" en el diccionario Xinhua se refiere específicamente a este lugar. El sinuoso río Jialing hace un hermoso giro aquí, y crea el paisaje de la ciudad rodeado por la montaña Jinyun y el río Jialing.
La montaña Jinyun y North Hot Spring
La montaña Jinyun toma su nombre de las constantes nubes blancas que la envuelven durante todo el año y los coloridos paisajes matutinos y del atardecer sobre las nubes, ya que los antiguos habitantes llamaban al color rojizo "Jin". Las nubes de colores en la montaña Jinyun son uno de los 12 lugares escénicos famosos de Chongqing.
En 851 d. C., el famoso poeta Li Shangyin visitó la montaña Jinyun y escribió el célebre poema "Escrito para mi esposa en una noche de lluvia en el norte", que dice: "Me preguntas cuando volveré. No lo sé. Los estanques y las colinas. Están inundadas en otoño. ¿Quién sabe cuándo podremos despabilar las velas, sentados, al pie de la ventana y hablar de esta lúgubre e interminable noche de lluvia?"
Al pie de la montaña Jinyun y a orillas del río Jialing, se puede disfrutar de un cálido baño primaveral con vista a las coloridas nubes. El complejo North Hot Spring ofrece las aguas termales más famosas de Chongqing, que atraen a turistas de todo el mundo.
Museos y vista desde el muelle
Beibei es conocida como la ciudad con alrededor de 100 museos, ya que alberga a unas 3.000 celebridades y el primer museo de Chongqing. Liang Shiqiu escribió su obra Ya She Essays en una cabaña de Beibei. Lu Zuofu estableció la Oficina de Defensa de la garganta en las orillas del río Jialing. El Museo de China Occidental, que se construyó en Beibei, es como un Arca de Noé, que alberga el sueño de la humanidad de convertirse en una potencia científica... Las numerosas propiedades que fueron residencias de celebridades y aún se conservan, y los salones conmemorativos revelan la responsabilidad cultural de una época.
Sin embargo, para obtener más información sobre Beibei, el recorrido del museo no es suficiente. Se puede caminar hasta el río Jialing contra la brisa para visitar el muelle por la noche. La conmovedora música y las risas hacen que la gente se relaje y se alegre en medio de la fragancia del arroz y el croar de las ranas.
Campiña con tradición y encanto rural
Las aldeas de Beibei se encuentran entre montañas y ríos. Los pioneros del desarrollo de Beibei, Lu Zuofu, Yan Yangchu, Liang Shuming y Tao Xingzhi, se dedicaron a experimentar con la construcción rural de Beibei, que presenta un entorno limpio, escénico, ordenado y habitable apto para el turismo.
La hermosa campiña ahora está completamente florecida, con abundante agua que fluye por la garganta de Jindao, adornada por enredaderas colgantes, la fragante floración del invierno y los sauces que bailan con el viento. El tiempo ha pasado rápido en medio de un ambiente tan relajante, un sueño hecho realidad después de décadas de esfuerzos.
La ciudad antigua de Jingangbei y la restauración clásica
Un camino de losas de piedra ha sido testigo del desarrollo de la antigua ciudad centenaria de Jingangbei. Durante el reinado del Emperador Kangxi (1622-1722), se construyó un muelle a orillas del río Jialing, en Beibei. Gracias a la minería y el transporte del carbón, Jingangbei gozó de prosperidad económica temporal. En la nueva era, el pueblo inició un viaje de renacimiento a través de la restauración de patrimonios tradicionales históricos y culturales. Aquí, puede beber té y leer libros mientras dialoga con los antiguos sabios. También puede bajar al río y disfrutar de un relajado paseo por las montañas, ríos y un pintoresco paisaje urbano.
Con la montaña, el río, el bosque, las aguas termales y la garganta, combinados con una enriquecedora historia y cultura, Beibei es un destino tranquilo y relajante.
Para obtener más información, haga clic en http://www.beibei.gov.cn/.
FUENTE The Publicity Department of Beibei District, Chongqing Municipality

....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
https://freeditorial.com/es/books/arrivals?page=1 En este link les dejo una biblioteca online para descargar libros gratis o leer en línea . Géneros varios.
https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac/?locale=es#indice Esta la conocemos todos/as pero es bueno recordarla.
.................................................................................................................................
http://www.viajesvirtuales.es/explore.aspx
https://www.totemguard.com/aulatotem/2011/07/18-viajes-virtuales-que-el-profesor-puede-realizar-en-el-aula/
https://www.totemguard.com/aulatotem/2011/08/10-viajes-virtuales-mas-que-el-profesor-puede-realizar-en-el-aula-2%C2%AAparte/
VIAJES VIRTUALES POR EL MOMENTO NUESTRA REALIDAD
#1 Invictus
#2 Adios Bafana
#3 Matar un ruiseñor
#4 Figuras ocultas
#5 La mancha humana
#6 La bahía del odio
#7 Gran Torino
#8 Haz lo que debas
#9 The visitor
#10 Poniente
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181101015008/Desafio_pensar_diferente.pdf DEJAMOS EL ENLACE PARA DESCARGAR EL LIBRO El desafío de un pensar diferente Pensamiento, sociedad y naturaleza Augusto Castro
....................................................................................................................................................
https://www.youtube.com/watch?v=NSwXJby5bdI
VIDEO IMPERDIBLE
PIENSA DIFERENTE PARA CREAR UN MUNDO DIFERENTE

...........................................................................................................................
https://www.google.com.mx/maps/@18.9213121,-99.2380215,2a,75y,79.69h,101.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYzzfPwwIWI3yLwps_FFfYw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&hl=es
RECORREMOS El Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la ciudad de Cuernavaca
.....................................................................................................................
https://visitavirtual.info/museo-del-louvre-de-paris/
RECORRIDAS VIRTUALES POR EL MUSEO DEL LOUVRE Y EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE MÉXICO Tuve el placer de conocerlos, verdaderas joyas
https://www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales
DISFRUTEN ESTA JOYA CAFÉ MEDIANTE....
.........................................................................................................................
Seguimos disfrutando de un rico café y disfrutando un tiempo para nosotros, los invito a nuevos recorridos virtuales https://www.alhambra.org/mapa-virtual-alhambra.html
En este caso un mapa interactivo que nos hará recorrer esta joya arquitectónica . LA ALHAMBRA
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/ UN PASEO MUY PARTICULAR POR EL MUSEO TEATRO DALÍ























No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.